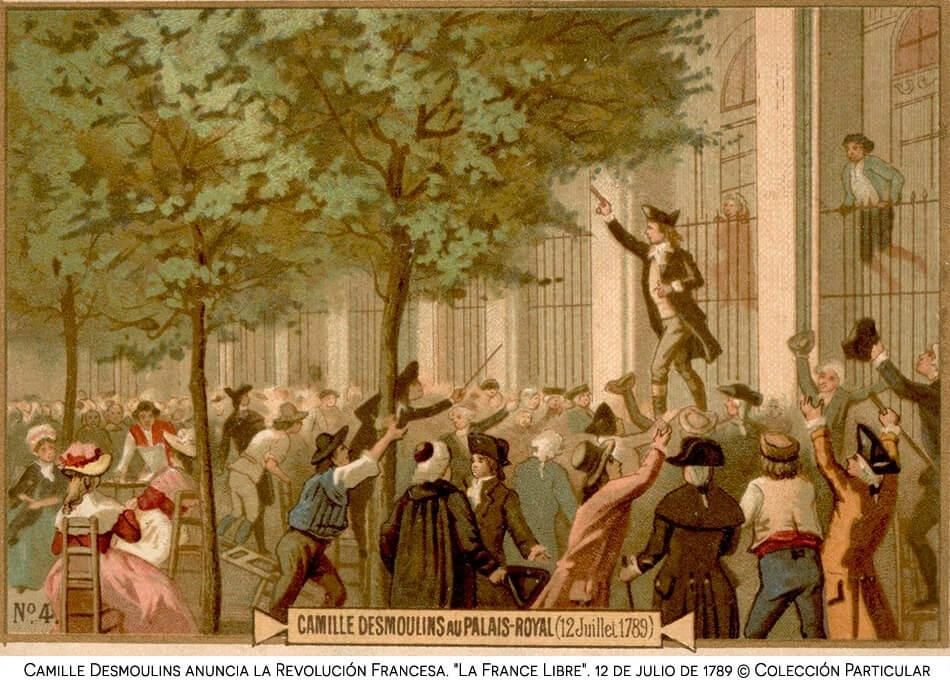
Una nueva fiscalidad nada lampedusiana. Algo está cambiando y ya nada será igual
Que la fiscalidad está cambiando es una afirmación repetida de modo reiterado en los últimos años. El cambio es consustancial a todo (nada es permanente excepto el cambio decía Heráclito, el ideólogo del panta rei) y los impuestos se asientan en una realidad cambiante. Pero las mutaciones experimentadas en la última década permiten hablar de una verdadera revolución fiscal, en palabras de Jacques MALHERBE. O más bien de una transformación disruptiva inserta, en palabras de THIEL, en un progreso vertical que lleva a un cambio de paradigma.
La fiscalidad sigue siendo un fenómeno doméstico que vincula al contribuyente con su Municipio, su Comunidad Autónoma y, sobre todo, con su Estado. Y ello en función de un orden jurídico basado en principios constitucionales, que en el caso de España se resumen en el artículo 31 de la Constitución: capacidad contributiva, igualdad y progresividad (como arquetipo de la justicia tributaria), generalidad, no confiscatoriedad y legalidad. Pero la fiscalidad se ha globalizado en todos los ámbitos. Y, sobre todo, se ha internacionalizado en relación con el gravamen de las rentas de las empresas que, cada vez más, son empresas transnacionales o multinacionales. La normalidad de los hechos imponibles internacionales ha incorporado una normatividad basada en Convenios de Doble Imposición que, a su vez, se fundamentan en el Modelo de la OCDE y sus comentarios. Y ha incorporado toda la gama de instrumentos de soft law, que ya forman parte de las reglas fiscales internacionales.
Esa normatividad internacional en relación con rentas empresariales se apoyaba en un Modelo OCDE que priorizaba la asignación del poder de tributar al Estado de residencia de la empresa. El Estado de la fuente sólo gravaría concurriendo un establecimiento permanente con presencia física. Además, en los grupos multinacionales rige la regla de empresa independiente con aplicación del arm´s length a las operaciones entre entidades relacionadas y preponderancia del método del libre comparable. Y es este paradigma el que salta por los aires en el actual contexto. Lo que está sirviendo para redefinir todo el Derecho Tributario.
Y lo que ha impulsado definitivamente la necesidad de redefinir la fiscalidad es, sin duda, la incorporación de las nuevas tecnologías a la vida económica y productiva; digitalización, inteligencia artificial, robotización…Pensemos en la polémica de la tributación de las grandes empresas del mundo digital (Google, Facebook, Uber, AirBnb…). Su situación fiscal ha generado un cambio absoluto en ciertos planteamientos tributarios.
En primer lugar, se han amplificado ciertas cuestiones novedosas en relación con la fiscalidad de las multinacionales. Respecto a todas las empresas transnacionales, el criterio tradicional de la capacidad económica definida por el legislador nacional como inspiradora de los hechos imponibles ha sido sustituida por la invocación a la parte justa de la imposición (fair share taxation). No se trata de contribuir de acuerdo con la capacidad que definen las leyes nacionales sino de hacerlo en la parte justa, introduciendo un inaudito componente moral, impropio de un sector del derecho tan condicionado por la legalidad. Asimismo, conceptos tan sumamente legales como evasión y elusión tributaria, se suplantan, por obra y gracia de la OCDE, por un concepto como planificación fiscal agresiva que no es jurídico sino político. Y que no puede, por tanto, ser enfrentado con instrumentos exclusivamente jurídicos. Sólo así se explica que la preocupación por combatir la doble imposición jurídica se haya visto sustituida por la obsesión por excluir la doble no imposición, situación puramente fáctica cuya concurrencia daría lugar a un supuesto de planificación fiscal agresiva.
Y es que la capacidad económica en el contexto de las nuevas empresas digitales es sustancialmente diferente a la concepción más tradicional de la misma. No sólo porque se apoya en fundamentos axiológicos y no estrictamente legales, sino porque no se predica exclusivamente de los sujetos de un determinado país. Así, hoy, junto a la equidad fiscal interpersonal, el foco de la justicia tributaria se orienta hacia la equidad interestatal. Hoy en día, la justicia tributaria se extiende no sólo a la distribución de las cargas tributarias entre los contribuyentes. También alcanza al reparto de los tributos de las multinacionales entre los diversos países, reorientando el nexo de la residencia y de la presencia física hacia fórmulas más próximas a un apportionment. Existe, por tanto, una justicia fiscal interestatal a la hora de repartir el pastel (to share the pie) de los ingresos de las multinacionales.
En este entorno y como dice SOLER ROCH, surgen conceptos nuevos como la inmunidad tributaria. De las grandes multinacionales digitales no se puede predicar la sujeción o exención, sino la inmunidad. Cuando se es inmune no se tributa porque el sistema tributario no es adecuado para captar la riqueza que debería someterse a tributación. Para asegurar la justicia fiscal se debe adaptar el sistema fiscal para que tenga capacidad para gravar a estas multinacionales digitales. Y para asegurar la justicia fiscal interestatal que exige que las multinacionales paguen la parte justa de impuestos allí donde obtengan beneficios, surgen nuevos puntos de conexión. Se supera el criterio tradicional de residencia o sede de dirección en función del principio de creación de valor, asignando el poder de gravar a las multinacionales a la jurisdicción del mercado, como dice el Pilar Uno de la OCDE. Y se pasa de la presencia física a la presencia digital significativa, según la propuesta europea.
Además, la justicia tributaria exige tener en cuenta las especiales características del tipo de negocio que llevan a cabo las multinacionales del mundo digital, donde el valor añadido lo generan los usuarios en cada jurisdicción cuando interactúan con las plataformas, ceden datos o reciben publicidad on line. La fiscalidad debe transformarse, superando un contexto en que los activos relevantes de las empresas eran los bienes tangibles que requerían presencia física. Es necesario adaptarse a una realidad en la que la creación de valor añadido depende de los intangibles de marketing y de la captación de datos de los usuarios.
En este mundo digital los consumidores alcanzan una dimensión desconocida como operadores económicos y eso exige replantear la justicia fiscal también en los ordenamientos internos de los distintos estados. Conceptos como la uberización, la GIG economy o la economía colaborativa plantean desafíos. Ya no se trata sólo de adaptar los viejos moldes a las nuevas realidades. No se trata solamente de determinar si un intercambio de bitcoins es una permuta. O si la cesión de un apartamento a través de Airbnb es un arrendamiento. O si una aportación a través de una plataforma de crowfunding es una aportación de capital o una donación. De lo que se trata es de aceptar o no nuevas manifestaciones de capacidad económica de baja intensidad que podrían ser gravadas, como situaciones de consumo compartido que no suponen más que un ahorro de gastos. Por ejemplo, el reparto de gastos de desplazamiento con usuarios captados por BlaBlaCar o la recuperación del importe de un bien usado vendido por Wallapop.
Este nuevo contexto internacional no sólo está afectando a las concepciones tradicionales de justicia tributaria y capacidad económica. Se llegan incluso a conmover los cimientos de la soberanía tributaria. Frente a la capacidad soberana de los estados para definir sus tributos fijando los tipos impositivos, se promueve una imposición mínima global para las multinacionales. En efecto, la OCDE y el G20, dentro del marco inclusivo, han comprado la medida del GILTI (Global Intangible Low Tax Income) incluida en la Reforma Trump. Se trata de una regla de inclusión de rentas, que busca gravar el ingreso de una filial o entidad controlada cuando ese ingreso haya tributado a una tasa efectiva baja en la jurisdicción de residencia o establecimiento de la entidad. La matriz pagará un impuesto mínimo sobre la parte proporcional del ingreso de la empresa, cuando dicho ingreso no haya sido sujeto a un tipo mínimo de gravamen. Esta prevención, en la que también se inspira la propuesta franco-alemana de alternative minimum tax subestima la potestad tributaria de los estados para decidir sus tipos de gravamen de las rentas empresariales, al prever la aplicación, sea cual sea el tipo en el país de la fuente, de un porcentaje mínimo de tributación fijado internacionalmente.
Y el cambio tecnológico también está afectando a la composición de los sistemas fiscales o tax mix. No sólo porque los sistemas tributarios están incorporando impuestos sobre servicios digitales. También porque hay un debate sobre la desigualdad en tanto se pronostica que la misma pueda incrementarse como consecuencia de la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos productivos y la pérdida de empleos que ello pueda generar. La sostenibilidad de los sistemas fiscales del Estado del Bienestar viene siendo amenazada por el desempleo tecnológico que puede conllevar la robotización. Al margen de planteamientos llamativos, como el de OBERSON propugnando un impuesto sobre robots (planteándose incluso una electronic ability to pay o capacidad tributaria para el robot) lo cierto es que se está reformulando la potencialidad recaudatoria de los sistemas fiscales modernos. Y se está haciendo, en primer lugar, mediante la búsqueda de nuevas fuentes de imposición y mediante la creación de figuras fiscales innovadoras, que en Europa tienen su contrapunto en su posible consideración de ayudas de Estados en cuanto tributos asimétricos. Pero, sobre todo, se está reavivando la controversia sobre la recuperación de la imposición patrimonial, hoy prácticamente desaparecida en todo el ámbito de los países desarrollados. Y ello de la mano de la llamada imposición a la riqueza o wealth taxation, en una deriva en la que mucho tiene que ver la influencia ideológica de autores como PIKETTY.
Es obvio que los tiempos están cambiando en lo que a la fiscalidad se refiere. Donde antes había ley ahora también hay resoluciones y reports de la OCDE. Antes el contenido de un Convenio de Doble Imposición era el publicado en el BOE y hoy es necesario acudir al MLI Matching Database en la web de la OCDE para conocer el verdadero contenido del convenio teniendo en cuentas las posiciones de los Estados firmantes ante el Multilateral Instrument. Donde antes había capacidad económica definida por el legislador ahora imposición justa allí donde se crea valor. Donde antes había tributación en residencia ahora hay jurisdicción del mercado. Donde antes se hablaba de elusión, evasión o economía de opción, hoy se habla de planificación fiscal agresiva. Si todo esto ocurre es porque, como decía la mítica canción de Bob Dylan, los tiempos están cambiando. La fiscalidad está mutando de la mano de una realidad completamente novedosa. Vivimos una situación en las antípodas de lo lampedusiano. Aquí algo está cambiando para que nada siga siendo igual. Tenemos el privilegio de asistir en tiempo real a estos cambios. Pero también la responsabilidad de adaptar nuestra forma de afrontar la fiscalidad a este nuevo paradigma.
César García Novoa
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario
# 𝔗𝔞𝔵𝔩𝔞𝔫𝔡𝔦𝔞