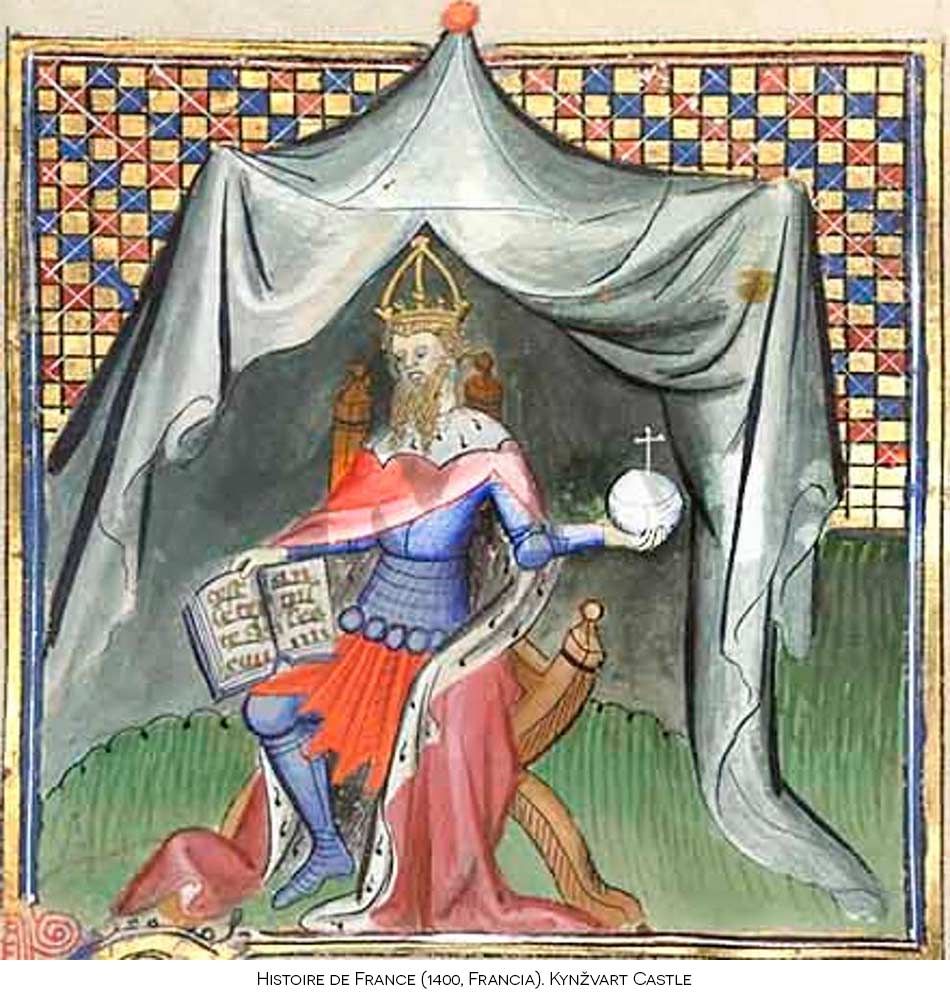
Poder tributario y transparencia
Transparencia es sinónimo de luz, de puertas abiertas. Transparentar es dejarse descubrir, mostrarse tal cual, comunicarse. Lo transparente se opone a lo opaco y lo sombrío, rechaza la oscuridad, huye de las cavernas y abraza la claridad.
La transparencia de las instancias que encarnan el Poder Público constituye en la actualidad una condición irrenunciable de toda sociedad que se tenga por una democracia avanzada.
Los países con mayores niveles de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social, permitiendo a sus ciudadanos juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Al permitir una mayor fiscalización de la actividad pública, la transparencia contribuye a la necesaria regeneración democrática, promueve la eficiencia y eficacia del Estado y favorece el crecimiento económico. No son palabras mías, forman parte del preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
La transparencia es hoy una adquisición de la cultura política en el Viejo Continente. Está presente en los artículos 11.3 del Tratado de la Unión y 15.3 de su Tratado de Funcionamiento, como mandato a las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea. Y va acompañada por el reconocimiento a los ciudadanos del derecho a acceder a sus documentos, proclamado en el artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Carta), que es el correlato en la “Constitución Europea” del artículo 105 de Constitución Española de 1978 (CE).
Si se me permite, cuanto mayor sea la capacidad de penetración del Poder Público en la esfera jurídica de los ciudadanos, más transparente debe presentarse ante la sociedad. Por ello, en el ejercicio de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, por exigencia constitucional (artículo 120.1 CE) rige el principio de publicidad, manifestándose con todo su alcance en la jurisdicción penal, que, en la máxima expresión del ius puniendi del Estado, repercute directamente sobre la libertad y el patrimonio de los ciudadanos sometidos a su enjuiciamiento.
El Poder Tributario, integrado en el Poder Ejecutivo y, por lo tanto, en la organización servicial que es la Administración pública (artículo 103.1 CE), no le va a la zaga en esa capacidad de inmisión. Con justificación constitucional en el mandato de realizar el objetivo que se contiene en el artículo 31.1 CE (establecimiento de un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad, progresividad y no confiscatoriedad), los órganos en que se encarna tienen atribuidas potestades y facultades exorbitantes que les legitiman para inmiscuirse en las entrañas del patrimonio jurídico de los ciudadanos, quienes, además, están positivamente obligados a prestarles colaboración (artículos 93.1 y 142.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria -LGT-), bajo amenaza de sanción (artículo 203 LGT). Pueden llegar, incluso, a abatir, mediando las debidas garantías, derechos ciudadanos básicos en todo Estado democrático de Derecho, como son la intimidad de las personas o la inviolabilidad domiciliaria, mediante requerimientos generales de información realizados a terceros (artículo 93 LGT) o acordando la entrada en el domicilio de los contribuyentes para comprobar la regularidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias que les incumben (artículos 113 y 142.2 LGT).
Sin embargo, ese amplio e intenso poder para inmiscuirse en la esfera privada de los ciudadanos no va acompañado en la proporción adecuada por la correspondiente dosis de transparencia. En las próximas líneas pondré el acento sobre dos aspectos, en particular, en los que a mi juicio nuestro sistema tributario padece de falta de luz y de taquígrafos.
El primero se manifiesta en el plano organizativo de forma relevante. En nuestro ordenamiento jurídico, la aplicación de ese sistema tributario en el ámbito del Estado está atribuida a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), a la que también se encomienda la gestión de los recursos de otras Administraciones y Entes Públicos nacionales, así como los de la Unión Europea (artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, que la creó como Ente de Derecho Público).
Pues bien, si se prescinde de esta norma de creación, insertada en una Ley de Presupuestos Generales del Estado (los de 1991), y de algunas previsiones legales posteriores que la reiteran y complementan, la estructura interna y la distribución del trabajo en el seno de la AEAT se contienen en normas infralegales, la mayoría de ellas Resoluciones de su Presidente, de difícil seguimiento y de escasa vocación pública, pese a su inserción en el Boletín Oficial del Estado.
Quien escribe estas líneas ha sido juez durante décadas, no es, pues, un “aficionado”. Sin embargo, cuando en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, y para seleccionar la norma aplicable en la resolución del litigio, ha tenido que sumergirse en la estructura interna de la AEAT, para captar la distribución de funciones en su seno y determinar quién puede hacer qué en el desarrollo de los procedimientos de aplicación de los tributos disciplinados en las leyes, las dificultades no fueron menores debido a la “sobredosis” de resoluciones, circulares e instrucciones internas. Imagínense los lectores la dificultad del reto si quien tiene que afrontarlo es un ciudadano lego, sin ninguna preparación, pero con todo el interés por hacer las cosas bien.
Y poco importa que muchas de esas “disposiciones administrativas” se incorporen a los periódicos oficiales, pues la publicidad de las normas que garantiza el artículo 9.3 CE no es una mera exigencia formal, sino una condición sustantiva de nuestro sistema constitucional. No han de publicarse las normas para que “quede bonito” o para “guardar en apariencia” la exigencia constitucional, sino para que quienes están llamados a cumplirlas puedan alcanzar un completo y cabal conocimiento de su contenido, a fin de adaptar su conducta a las mismas y saber cuál es el alcance de sus derechos y de sus obligaciones. La publicidad de las normas es, por tanto, una herramienta al servicio de la seguridad jurídica que el propio artículo 9.3 CE también garantiza.
Las disposiciones adicional 3ª y final 4ª de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, encargaron al Gobierno la aprobación del Estatuto Orgánico de la AEAT, mandato reiterado en el apartado 7 de la disposición adicional 28ª de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, pero el Estatuto no ha llegado a ver la luz. Seguimos pues navegando en un intrincado manglar de normas reglamentarias, resoluciones presidenciales e instrucciones y circulares internas. Poca transparencia hay aquí.
El segundo aspecto, y no menos importante pues atañe a la adecuada articulación del ordenamiento jurídico interno con el Derecho de la Unión Europea, tiene que ver con la renuencia de la Administración del Estado, en cualquiera de sus instancias (en este punto, “prietas están las filas”), a compartir los documentos definitivos en los que las Instituciones de la Unión, en particular la Comisión Europea, plasman su juicio sobre el posible incumplimiento por parte del Reino de España de sus obligaciones y compromisos con la Unión. Existe un interés público prevalente en que las causas de esa fricción sean conocidas con el fin de proceder cuanto antes a su remoción, al objeto de que los ciudadanos españoles, en condición de ciudadanos europeos, puedan ejercer con plenitud los derechos que la Unión les reconoce y de que mediante la eliminación de la disfunción se eviten recursos por incumplimiento contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en su caso, su condena al pago de importantes multas coercitivas (en virtud de los artículos 258 y 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) que, al fin y a la postre, recaerán sobre las espaldas de los contribuyentes.
Pues bien, la Administración del Estado española no está por la labor. No quiere que ciudadanos legitimados e interesados en esos documentos accedan a su preciso contenido (el extracto se puede conocer a través de las notas de prensa que emite la propia Comisión Europea) pese a existir una normativa interna (la Ley 19/2013) que disciplina el acceso y un Reglamento comunitario (el Reglamento CE 1049/2001) que hace lo propio. Actúa de esa manera olvidando que el derecho de acceso a los documentos administrativos es un derecho con anclaje constitucional en los artículos 105 CE y 42 de la Carta, mediante una interpretación extensiva de los límites que lo acotan y con olvido del carácter restrictivo con el que deben interpretarse las limitaciones a los derechos constitucionales, según una adquisición jurisprudencial compartida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión y nuestros Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo. En ese torcido entendimiento de las restricciones a la obligación de transparencia, la Administración va incluso más allá, al poner un sin fin de obstáculos a los órganos judiciales, incluido el Tribunal Supremo, para entregarles los documentos sobre el particular que les reclaman en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, añadiendo al claro incumplimiento de la transparencia el nítido desprecio del mandato de colaboración que les dirige el legislador en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En suma, la Administración niega a los tribunales de justicia la colaboración que, con todo el amparo legal, ella demanda a los demás para el cumplimiento de su específica función. ¿Aspira a ser un poder sin límites, a constituirse en un Estado dentro del Estado?
Las Administraciones públicas deben servir con objetividad los intereses generales (artículo 103.1 CE), pero no cabe confundir la herramienta con el fin. Las Administraciones públicas no encarnan el interés general, son un instrumento a su servicio y, además, como el citado precepto constitucional enfatiza, lo han de hacer con pleno sometimiento a la ley y al Derecho. Y en este último se integran los principios constitucionales que reclaman seguridad jurídica, la publicidad de las normas y la apertura a los ciudadanos de las instancias administrativas.
Creo no confundirme si afirmo que nuestras Administraciones tributarias están lejos de satisfacer tales requerimientos. Los dos ejemplos que he expuesto en estas líneas dan cuenta de ello. Podría añadir otros. Los instrumentos con los que superar la situación están presentes en nuestro ordenamiento jurídico, únicamente queda ponerlos en práctica. No afrontamos un problema legal, sino sobre todo cultural, de aceptación por cada cual de la posición que ostenta en el entramado institucional de nuestro Estrado social y democrático de Derecho, al servicio de los objetivos marcados en la Constitución de 1978.
Joaquín Huelin Martínez de Velasco
Antiguo magistrado del Tribunal Supremo y Socio de Cuatrecasas
