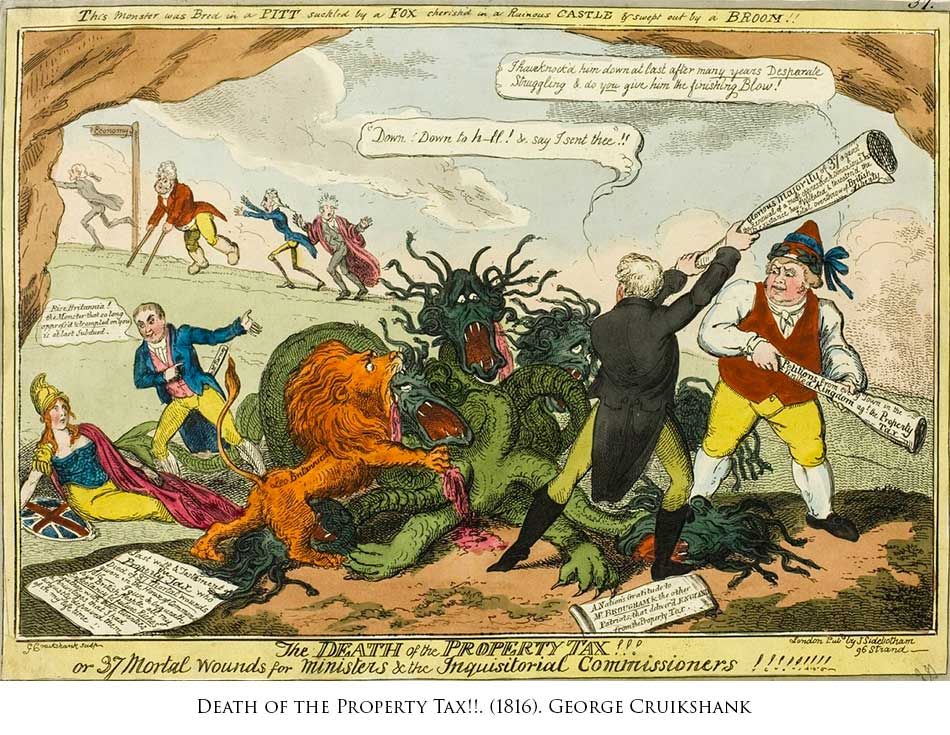
La dudosa constitucionalidad del valor de referencia de mercado
1. Planteamiento del problema
La valoración de los inmuebles viene siendo, desde hace décadas, un auténtico quebradero de cabeza para las Administraciones tributarias autonómicas -encargadas de la gestión de los impuestos que gravan las transmisiones patrimoniales por causa onerosa (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o ITPAJD) y lucrativa (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o ISD)- por cuanto que no es sencillo determinar la valoración de tales bienes de naturaleza inmobiliaria, máxime cuando no ha existido un pago o retribución que ponga de manifiesto el correspondiente valor de mercado (como ocurre con las sucesiones o donaciones).
Cierto es que el control de tales transmisiones ha aumentado notablemente en los últimos años, sobre todo en lo que respecta a las que tienen causa onerosa (necesidad de justificar en la escritura pública el medio de retribución, la prohibición de pagos en efectivo por encima de determinados umbrales, etc.). Sin embargo, siguen subsistiendo posibilidades de fraude fiscal, por un lado, y es habitual que las Administraciones tributarias desconfíen del valor declarado por las partes intervinientes en referidos negocios jurídicos.
Por tales motivos, a partir de 2022 se instauró un sistema nuevo para valorar los bienes inmuebles de base objetiva (valor de referencia de mercado), distinto de otros valores administrativos de inmuebles (como el valor catastral) y que resultaba a priori indiscutible, aunque cuando pudiera recurrirse indirectamente, generalmente vía rectificación de autoliquidaciones presentadas. Se trata, en el fondo y si bien se mira, del viejo sistema solve et repete que parecía desterrado de nuestro ordenamiento jurídico.
A partir de entonces no han faltado críticas al indicado sistema de valoración tanto desde la Academia como desde el Poder Judicial, habiéndose llegado a plantear defectos graves como quiebras al principio constitucional de capacidad económica, la ruptura del principio de reserva de ley por remisiones a normas de rango reglamentario ínfimo e, incluso, la arbitrariedad administrativa en la determinación de tales valores. Como botón de muestra de la litigiosidad que está provocando el nuevo sistema pueden citarse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valencia de 10 de julio de 2024 (rec. 1011/2023, ECLI:ES:TSJCV:2024:3885) y la sentencia del TSJ de Castilla y León de 11 de febrero de 2025 (rec. 192/2023, ECLI:ES:TSJCL:2025:734), que se han pronunciado en formas divergentes respecto de la misma realidad.
Pues bien, a todo ello debe añadirse que el Tribunal Constitucional (TC) admitió el pasado 8 de julio una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Andalucía (con sede en Málaga) sobre la conformidad con nuestra Norma Fundamental -y, específicamente, con el principio de capacidad económica del art. 31.1 de la Constitución española (CE)- del valor de referencia de mercado que hoy en día rige para la determinación de la base imponible de las transmisiones inmobiliarias en impuestos tan relevantes de nuestro ordenamiento jurídico como son el ITPAJD y el ISD. Las líneas que siguen aluden precisamente a dicha cuestión de inconstitucionalidad y a las derivas que la misma puede tener en el panorama tributario español.
2. El valor de referencia de mercado como valoración objetiva y obligatoria de los inmuebles en el ITPAJD e ISD
Como es sabido, la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, creó para el ITPAJD e ISD (con referencias también para el Impuesto sobre el Patrimonio) un sistema de estimación objetiva obligatorio (el valor de referencia de mercado, determinado por el Catastro) y ello, en el sentir de la exposición de motivos de dicha ley, “en aras de la seguridad jurídica” y “amparando un garantista procedimiento administrativo para el general conocimiento del valor de referencia de cada inmueble”. En efecto, en el apartado 21 del art. 10 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (TRLITPAJD), pasó a tener la siguiente redacción a partir de la entrada en vigor de la citada Ley 11/2021:
“En el caso de los bienes inmuebles, su valor será el valor de referencia previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario, a la fecha de devengo del impuesto.
No obstante, si el valor del bien inmueble declarado por los interesados, el precio o contraprestación pactada, o ambos son superiores a su valor de referencia, se tomará como base imponible la mayor de estas magnitudes.
Cuando no exista valor de referencia o este no pueda ser certificado por la Dirección General del Catastro, la base imponible, sin perjuicio de la comprobación administrativa, será la mayor de las siguientes magnitudes: el valor declarado por los interesados, el precio o contraprestación pactada o el valor de mercado”.
A continuación, el apartado 3º del art. 11 TRLITPAJD recogió las garantías para el contribuyente en casos de que no estuviera conforme con el valor de referencia de mercado, indicando:
“El valor de referencia solo se podrá impugnar cuando se recurra la liquidación que en su caso realice la Administración Tributaria o con ocasión de la solicitud de rectificación de la autoliquidación, conforme a los procedimientos regulados en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Cuando los obligados tributarios consideren que la determinación del valor de referencia ha perjudicado sus intereses legítimos, podrán solicitar la rectificación de la autoliquidación impugnando dicho valor de referencia”.
Y, por su parte, el apartado 4º del tan citado art. 11 TRLITPAJD fijó un procedimiento singular para la impugnación de tales valores de referencia de mercado con la obligación por parte de la Dirección General del Catastro de emitir una serie de informes que habían de tenerse en cuenta en el proceso impugnatorio.
Además, el apartado 1º del art. 46 TRLITPAJD recogió:
“La Administración podrá comprobar el valor de los bienes y derechos transmitidos o, en su caso, de la operación societaria o del acto jurídico documentado, salvo que, en el caso de inmuebles, la base imponible sea su valor de referencia o magnitud superior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de este texto refundido”.
Y, por su parte, la disposición adicional 3ª del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (TRLCI), configuró un procedimiento para determinar el valor de referencia de mercado según los datos obrantes en el Catastro -siendo así que, en ningún caso, tal valor de referencia puede superar el valor de mercado- realizando una serie de remisiones normativas a una orden del Ministerio de Hacienda para que esta fije “un factor de minoración al mercado para los bienes de una misma clase”, así como a resoluciones periódicas (anuales) de la Dirección General del Catastro en las que se aprueben “los elementos precisos para la determinación del valor de referencia de cada inmueble por aplicación de los citados módulos de valor medio y de los factores de minoración correspondientes”.
Las cuestiones referidas al valor de referencia de mercado respecto del ITPAJD antes aludidas se replicaron para el ISD en los apartados 2, 3 y 4 del art. 9 y en el apartado 1 del art. 18 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En definitiva, a partir de 2022 el valor de un inmueble a los efectos del ITPAJD o ISD venía determinado necesariamente por un valor objetivo, calculado por el catastro con procedimientos no muy transparentes o, en el caso de ser mayor el valor declarado por los contribuyentes, éste último (sólo en el caso de no existir valor de referencia la normativa se remite a otros valores distintos). Y si bien le cabe al contribuyente discutir dicho valor de referencia -básicamente por el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones- lo cierto es que ello ha devenido, en la mayoría de las ocasiones, en un calvario con pocas garantías para los obligados tributarios, habida cuenta además de la intervención preeminente y decisiva de la Administración en tal proceso.
De hecho, hay ya varios procedimientos seguidos ante los tribunales (entre ellos, la impugnación ante la Audiencia Nacional por parte de la Asociación Española de Asesores Fiscales o AEDAF de resoluciones dictadas por la Dirección General del Catastro, habiéndose solicitado a la misma el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad por posible vulneración de los principios de capacidad económica del art. 31.1 CE y de reserva de ley previsto en los arts. 31.3 y 133.1 CE), con lo que cabe recordar que la opinión de la comunidad jurídica respecto del valor de referencia de mercado no ha sido, precisamente, pacífica ni -en general- favorable.
3. El auto de 5 de mayo de 2025 del TSJ de Andalucía (Málaga) cuestionando la constitucionalidad de la determinación objetiva del valor de los bienes inmuebles en el ITPAJD
La Sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de Andalucía (sede de Málaga) dictó el 5 de mayo de 2025 un auto (rec. 385/2024, ECLI:ES:TSJAND:2025:60A) en el que dicho órgano planteó ante al TC una cuestión de inconstitucionalidadsobre la conformidad del valor de referencia de mercado actualmente vigente en nuestro ordenamiento para determinar la base imponible del ITPAJD de los inmuebles, con inspiración constante en la STC 182/2021 de 26 de octubre que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL), ante la duda de que los preceptos reguladores del valor de referencia de mercado fueran contrarios al principio de capacidad económica recogido en el art. 31.1 CE.
Curiosamente, la Sala que elevó al TC hace unos meses la cuestión de inconstitucionalidad que ahora referimos es la misma que planteó en su día la cuestión que finalmente condujo a la citada STC 182/2021. Y merece la pena destacar también que, una vez se dio traslado a las partes para que alegaran sobre la oportunidad de plantear la referida cuestión de inconstitucionalidad, mientras que el Ministerio Fiscal y el contribuyente se mostraron favorables a la elevación de la misma, la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado se opusieron a tal planteamiento.
Pues bien, la cuestión planteada por el TSJ de Andalucía estuvo muy fundamentada y, particularmente, expresó que las circunstancias que se dieron en la referida STC 182/2021 para declarar la inconstitucionalidad de varios preceptos del TRLHL podrían volverse a repetir en relación con el aludido valor de referencia y, por ello, antes de aplicar una normativa respecto de la que existe una duda de inconstitucionalidad debe resolver el TC al respecto.
Particularmente, señala el tan citado auto del TSJ de Andalucía (Málaga) de 5 de mayo de 2025 que “la utilización de un sistema de módulos de valores medios implica una renuncia a la individualización en la valoración de bases, que ignora sistemáticamente las características individuales de los inmuebles, y que conduce necesariamente a desigualdades pues a la hora de establecer un valor medio se parte de unos valores máximos y mínimos que resultan equidistantemente alejados del resultado final (medio) de la operación (campana de Gauss)”.
Y, seguidamente, destaca lo siguiente:
“El empleo de un método de cálculo masivo, que se basa en una metodología críptica, inasequible para el contribuyente medio, cuyos parámetros no están contenidos en ninguna ley, que descansa en una muestra escasamente representativa de transacciones, originariamente desconsideradas a efectos fiscales en el ejercicio precedente, y que no obstante, de forma paradójica, el Catastro incorpora al cálculo del valor medio para el ejercicio subsiguiente, método que en su universalidad ignora sistemáticamente elementales rasgos singulares de los inmuebles de vital trascendencia para la determinación del valor mercado de los mismos (superficie útil, calidad de los materiales, grado real de conservación, dependencias anejas, instalaciones accesorias...), sólo puede ofrecer resultados objetivamente alejados de la realidad del valor del bien inmueble dando lugar a situaciones absurdas en las que en una misma área homogénea de valoración coincida el valor de referencia de dos inmuebles cuyas características y estados sean manifiestamente dispares.
Lo anterior entraña un riesgo efectivo de sometimiento a tributación de operaciones por valores distintos y eventualmente superiores al valor real de mercado entendido como el pactado libremente por partes independientes en condiciones normales de mercado”.
No suficiente con ello, el auto señala a continuación que “[c]onsiderado todo lo anterior, y partiendo de la renuncia del legislador a la singularización de la valoración de los inmuebles, y su opción por fórmulas universales y abstractas hasta lo cabalístico, que ignoran la incidencia de sus características individuales en la determinación del valor mercado de los mismos, y teniendo en cuenta el carácter exclusivo de este método valorativo reservado a los bienes inmuebles y solo en relación con determinadas figuras tributarias, así como la importancia económica de estas operaciones inmobiliarias, y su relevante carga fiscal asociada, sometemos nuestras reservas al juicio de ese Alto Tribunal en relación con la concurrencia de una justificación objetiva y razonable”.
Y concluye expresando:
“La simplificación de la gestión tributaria parece constituir el fundamento de la reforma que opta por este sistema objetivo, no obstante se observa que antes que una mera simplificación administrativa lo que se ha producido es una supresión del procedimiento típico de gestión, eliminando el procedimiento de comprobación de valores que de forma contradictoria permitía la aproximación al valor real del inmueble, ofreciendo al contribuyente la opción de una tasación pericial contradictoria con carácter previo a la emisión de una liquidación con fuerza ejecutiva.
De lo expuesto resulta la inexistencia de un mecanismo alternativo de estimación directa a disposición del contribuyente para contrarrestar ante la Administración tributaria comprobadora el resultado de la aplicación de ese valor genérico a su concreto inmueble con carácter previo a la emisión de la liquidación tributaria con fuerza ejecutiva.
A su vez implica la transferencia de la carga de demostrar el valor real del inmueble desde la Administración comprobadora al contribuyente, con los costes derivados del asesoramiento técnico preciso para ello, y el efecto disuasorio que implica para el contribuyente forzado a activar la vía impugnatoria en el marco de la revisión administrativa, de la reclamación económico administrativa o en último extremo del recurso jurisdiccional, como único medio para combatir la errática determinación de la base imponible por parte de la Administración.
A estos efectos subrayamos que el mecanismo de impugnación directa del valor de referencia concebido por el legislador tras su publicación por parte de la Dirección General del Catastro, no presenta virtualidad alguna en casos de transmisiones patrimoniales sujetas, pues el sujeto pasivo adquirente carecerá de interés y aún de legitimación a priori para la impugnación de un valor de referencia asignado a un inmueble que aún no le pertenece. Luego la única reacción que se le permite es la impugnación indirecta a partir del recurso frente a la liquidación que incorpora el valor de referencia.
El sacrificio de las garantías de las que disfrutaba el contribuyente con anterioridad a la reforma, puesto en contraste con las posibilidades defensivas que dispone en relación con otras figuras tributarias, trasluce una presunción de fraude fiscal en este tipo de operaciones que invierte las posiciones procedimentales de las partes en detrimento del contribuyente, luego que la jurisprudencia el Tribunal Supremo había reforzado la posición de este último exigiendo una valoración individualizada del inmueble objeto de la operación gravada a cargo de la Administración”.
Pues bien, como se anticipó al inicio de estas líneas, la cuestión de inconstitucionalidad se ha admitido el pasado 8 de julio y sobre ella tendrá que resolver el pleno del TC en los próximos meses.
4. Reflexiones críticas respecto de la cuestión de inconstitucionalidad planteada ante (y admitida por) el TC
Habida cuenta de lo anterior, conviene reflexionar sobre la viabilidad de que la cuestión de inconstitucionalidad finalmente determine la nulidad de los preceptos cuestionados por el TSJ de Andalucía (apartados 2, 3 y 4 del art. 10 y art. 46.1 TRLITPAJD, así como la disposición final 3ª TRLCI).
Pues bien, siguiendo la STC 182/2021, lo cierto es que no resultaría descabellado que los preceptos aludidos puedan ser declarados inconstitucionales, y ello porque tal sentencia indicó que resulta contrario al principio de capacidad económica contenido en el art. 31.1 CE un sistema obligatorio de estimación objetiva para determinar bases imponibles siempre que el mismo resulte arbitrario y se aleje del verdadero valor de las rentas o bienes estimados.
Ciertamente, el caso no es exactamente el mismo que ya se discutió en el TC y no pueden trasladarse miméticamente las consecuencias de la STC 182/2021 al ITPAJD que ahora se analiza. En efecto, en el caso del Impuesto sobe el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza, la valoración era objetiva y sin posibilidad de contestación, cosa que no ocurre en relación con el ITPAJD, y ello pues en este último caso el contribuyente puede impugnar dicho valor recurriendo la liquidación dictada por la Administración o instando la rectificación de la autoliquidación realizada, y también se pueden impugnar las resoluciones de la Dirección General del Catastro que servirán de base para la determinaciones de los valores discutidos.
Sin embargo, conviene al respecto recordar lo indicado en la STC 182/2021 sobre las opciones del legislador para establecer un método de estimación objetiva en la determinación de la base imponible de algunos impuestos. Así, recoge la resolución referida lo siguiente (con énfasis añadido):
“Si bien es cierto que la forma más adecuada de cuantificar esta plusvalía es acudir a la efectivamente operada, el legislador, a la hora de configurar el tributo, tiene libertad para administrar la intensidad con que el principio de capacidad económica debe manifestarse en ellos, para hacerlos compatibles con otros intereses jurídicos dignos de protección, como puedan ser, como ya se ha manifestado, el cumplimiento de fines de política social y económica, la lucha contra el fraude fiscal o razones de técnica tributaria. De ahí que, con la revitalización del principio de capacidad económica como medida de cuantificación en los impuestos, deba matizarse la afirmación vertida en la STC 59/2017 de que, siendo el hecho imponible del tributo un índice de capacidad económica real (puesto que no pueden someterse a tributación situaciones de no incremento de valor), «es plenamente válida la opción de política legislativa dirigida a someter a tributación los incrementos de valor mediante el recurso a un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad económica puesta de manifiesto» (FJ 3). Y ello porque la renuncia a gravar según la capacidad económica (real) manifestada en el hecho imponible estableciendo bases objetivas o estimativas no puede ser arbitraria, sino que exige justificación objetiva y razonable; justificación que debe ser más sólida cuanto más se aleje de la realidad el método objetivo elegido normativamente. En suma, la falta de conexión entre el hecho imponible y la base imponible no sería inconstitucional per se, salvo que carezca de justificación objetiva y razonable.
(…) Ahora bien, para que este método estimativo de la base imponible sea constitucionalmente legítimo por razones de simplificación en la aplicación del impuesto o de practicabilidad administrativa, debe (i) bien no erigirse en método único de determinación de la base imponible, permitiéndose legalmente las estimaciones directas del incremento de valor, (ii) bien gravar incrementos medios o presuntos (potenciales); esto es, aquellos que previsiblemente o «presumiblemente se produce[n] con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana» (SSTC 26/2017, FJ 3; 37/2017, FJ 3; 59/2017, FJ 3; 72/2017, FJ 3, y 126/2019, FJ 3).(…) Siendo, pues, que la realidad económica ha destruido la antes referida presunción de revalorización anual de los terrenos urbanos que operó en la mente del legislador para crear la norma objetiva de valoración ahora cuestionada, desaparece con ella la razonable aproximación o conexión que debe existir entre el incremento de valor efectivo y el objetivo o estimativo para que razones de técnica tributaria justifiquen el sacrificio del principio de capacidad económica como medida o parámetro del reparto de la carga tributaria en este impuesto. (…) En consecuencia, el mantenimiento del actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible, por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica y, por tanto, estar al margen de la capacidad económica gravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnera el principio de capacidad económica como criterio de imposición (art. 31.1 CE)”.
Siendo ello así, lo que habrá de determinar el TC es (i) si el sistema de determinación de la base imponible en el ITPAJD para los inmuebles es estrictamente un sistema de estimación objetiva que se erige como método único para determinar la base imponible de tales activos (a pesar de existir la posibilidad de impugnar tales valores a través -esencialmente- de la rectificación de la autoliquidación del ITPAJD); (ii) si existe una arbitrariedad tal en la determinación del valor de referencia de mercado de los inmuebles que puede determinar una desconexión definitiva con el valor de mercado de tales activos; y (iii) si aunque se contestara negativamente a las dos cuestiones anteriores, la merma de garantías a las que se enfrenta el contribuyente (por invertirse la carga probatoria respecto de la valoración de un bien inmueble) es conforme con los derechos constitucionales fijados en nuestra Carta Magna, siendo así que el fin pretendido por la Ley 11/2021 era precisamente disminuir la litigiosidad en las valoraciones de los bienes inmuebles, de manera que debería prevalecer el actual sistema de valoración a pesar del incremento de la carga que pesa sobre el contribuyente en virtud de la reforma aludida (tanto probatoria como en cuanto a la financiación de los litigios que haya de emprender frente a la Administración).
En cualquier caso, dado que, por un lado, existen supuestos en los que el valor de referencia de mercado alcanza arbitrariedades notables (v. gr. cuando para calcular el valor del metro cuadrado en una zona se utiliza un muestreo de inmuebles que poco tiene que ver con el inmueble cuyo valor se debate por asimetría entre las condiciones de tales activos: existencia o no de ascensor, antigüedad, aspectos constructivos sobrevenidos, etc.) y considerando, por otro lado, que las sentencias del TC suelen tener efectos prospectivos habida cuenta de la limitación de efectos de las mismas, con imposibilidad de beneficiarse en aquellos supuestos en los que el contribuyente se ha aquietado frente a la Administración, sería acaso conveniente que -al menos en los supuestos más sangrantes en los que el valor de referencia de mercado se separe notablemente del de mercado- se mantenga expedita la vía de impugnación (planteando los recursos administrativos y judiciales oportunos) para el eventual caso de que el TC declarara inconstitucionales los preceptos discutidos y puedan pedirse las devoluciones tributarias correspondientes.
Además de todo lo expresado, y habida cuenta del paralelismo entre la regulación de la base imponible de inmuebles en el ITPAJD y el ISD, resulta predicable respecto del ISD -mutatis mutandis- lo expresado en relación con el ITPAJD.
5. ¿Alternativas factibles del valor de referencia de mercado?
Dicho lo anterior -y como ha analizado ya parte de la doctrina científica- cabría plantearse si existen alternativas adecuadas al valor de referencia de mercado que (i) tiene una forma de determinación cuanto menos oscura y poco depurada y (ii) no puede impugnarse directamente por el contribuyente sino -generalmente- mas que una vez autoliquidado conforme al mismo, con la consabida carga para los obligados tributarios. En efecto, en muchas ocasiones se desistirá en el intento de discutir dicho valor de referencia antes de incurrir en costes que en modo alguno pueden considerarse insignificantes, habida cuenta, además, de que en la mayoría de los casos será necesario acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa y que la misma conlleva no sólo la necesidad de pagar los honorarios de abogado y procurador en una o varias instancias, sino también la posibilidad de afrontar una (o varias) condenas en costas.
Además de lo anteriormente indicado, no puede por menos que recordarse que resulta bastante singular que convivan varios valores administrativos distintos a efectos fiscales (como serían el valor catastral y el valor de referencia, ambos elaborados por el mismo órgano: el Catastro), en lugar que existir uno sólo con aplicabilidad a los distintos tributos.
En consecuencia, si finalmente el TC declarara la inconstitucionalidad del valor de referencia de mercado -en su regulación actual- tanto en el ITPAJD como en el ISD, habría que plantearse si realmente era tan inadecuado el viejo sistema de determinación del valor (con controles realizados por las Comunidades Autónomas resultantes, en gran medida, de multiplicar el valor catastral por determinados coeficientes en función de la evolución anual del mercado inmobiliario) y con posibilidades diversas para los obligados tributarios de alegar y litigar en distintas instancias (procedimientos de comprobación de valores, recursos administrativos y judiciales contra las valoraciones administrativas, tasaciones periciales contradictorias, etc.). En suma, habría que dilucidar si un sistema más garantista para los contribuyentes y que -en contrapartida- conlleva una mayor actividad administrativa (y por ende, requiere una mayor financiación para sobrellevar los mismos) puede llegar a soluciones más justas que las actualmente vigentes con el sistema del valor de referencia de mercado.
Ciertamente un sistema bien diseñado para calcular el valor de los inmuebles disminuiría la litigiosidad. Al fin y al cabo, las personas no litigan por gusto y se conforman con valoraciones inmobiliarias que consideran adecuadas, pues en tal caso el riesgo de incurrir en gastos litigando no compensará ante la baja probabilidad de salir airoso en la contienda. Pero ello sólo se daría cuando el citado valor de referencia fuera tan cercano al valor de mercado que los contribuyentes no tengan incentivo alguno de recurrir. Ahora bien: para ello quizá se tendrían que invertir ingentes recursos en individualizar correctamente los valores evitando simplificaciones excesivas, fallas clamorosas y muestreos insuficientes. Acaso el uso de la inteligencia artificial y el tratamiento extensivo de datos permita en algún momento un diseño adecuado de tal valoración administrativa de inmuebles, pero parece claro que hoy en día tal objetivo óptimo dista mucho de ser una realidad. Sin duda, se trata de un gran reto en nuestros días en lo que respecta a la Justicia tributaria de los impuestos patrimoniales, y ello con independencia del sentido que tenga el fallo del TC en la cuestión de inconstitucionalidad antes referida.
Manuel Lucas Durán
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Alcalá . Consejo Asesor de Garrido
#𝔗𝔞𝔵𝔩𝔞𝔫𝔡𝔦𝔞