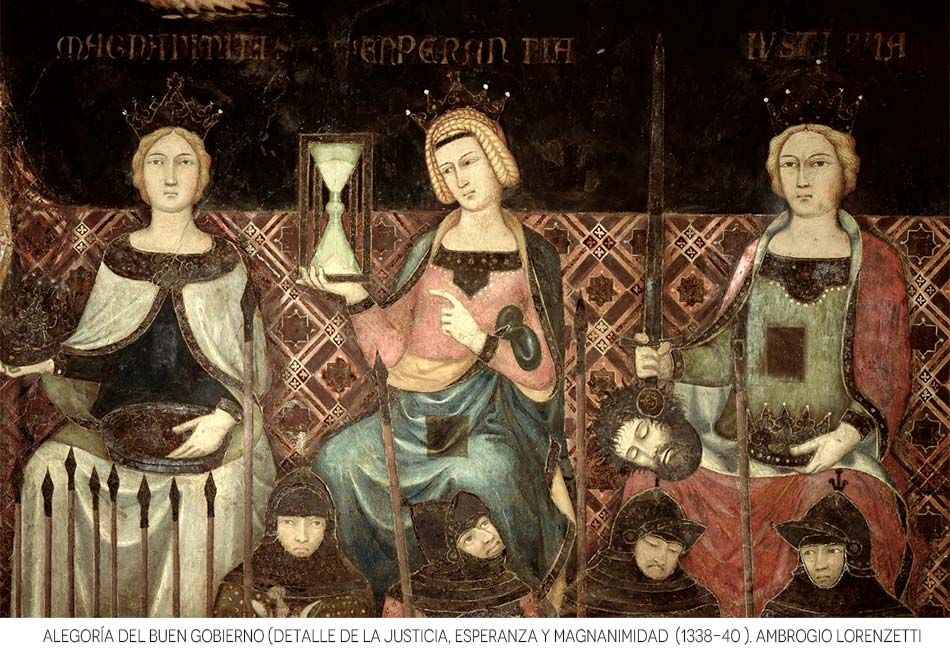
Metamorfosis silente: La SAN 5319/2024 y la exención sobre intereses intra-comunitaria
«In dubio pro libertate». Este principio, piedra angular de nuestro Estado de Derecho, cobra especial resonancia cuando nos adentramos en el análisis de la reciente sentencia núm. 5319/2024, evacuada por la Audiencia Nacional de 17 de octubre de 2024, la cual viene a reconfigurar, de forma excesivamente expansiva, los contornos de una figura tributaria española de profundo arraigo a nuestro sistema jurídico-tributario contemporáneo: la exención sobre intereses intracomunitarios prevista en el artículo 14.1.c) del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (LIRNR).
La «metamorfosis» experimentada por esta figura, nacida en nuestro ordenamiento mucho antes de la armonización comunitaria en la materia, merece una reflexión profunda que trascienda el mero análisis técnico para adentrarse en consideraciones sobre seguridad jurídica y confianza legítima, principios estos que parecen difuminarse en aras de una interpretación teleológica que, aun bienintencionada, podría estar excediendo los límites propios de la función jurisdiccional.
1. Génesis y evolución de la exención española: Una historia de anticipación normativa
Corría enero de 1991 cuando el legislador español, en un ejercicio de prospectiva jurídica que merece reconocimiento, introdujo mediante la entrada en vigor simultánea del Real Decreto-ley 5/1990 y la Ley 31/1990 una exención doméstica sobre los intereses satisfechos a residentes en otros Estados miembros de la entonces Comunidad Económica Europea. Esta previsión normativa, que hoy encontramos codificada en el artículo 14.1.c) LIRNR, nació en directa conexión con el principio de libre circulación de capitales consagrado en los artículos 63 a 66 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, anticipándose más de una década a la aprobación de la Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa al régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros.
Esta particularidad temporal, lejos de constituir una mera anécdota histórica, resulta fundamental para comprender la verdadera naturaleza jurídica de la exención española y las limitaciones que deberían operar en su interpretación conforme al Derecho de la Unión Europea. En efecto, nos encontramos ante lo que la doctrina más autorizada ha venido a denominar un supuesto de «under-implementation plus», donde el legislador nacional no solo transpuso la Directiva anteriormente descrita de forma fragmentaria (al no incorporar ciertos requisitos como el de beneficiario efectivo, previsto en el artículo 1 de la referida Directiva), sino que además ha extendido deliberadamente su ámbito de aplicación más allá de lo requerido por el Derecho comunitario. Esta caracterización, como veremos, debería condicionar significativamente el alcance de la interpretación conforme y la posibilidad de aplicar directamente principios comunitarios en ausencia de disposiciones nacionales específicas.
La evolución posterior de esta figura viene marcada por la transposición de la Directiva 2003/49/CE, a través de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, momento en el cual (y esto resulta particularmente significativo) el legislador español, tras doce años de exitosa aplicación de una exención doméstica más amplia, optó conscientemente por mantener su configuración originaria, más generosa que la prevista en la normativa comunitaria. Esta decisión legislativa, que contrasta significativamente con el tratamiento otorgado a los cánones (donde sí se incorporaron expresamente todos los requisitos establecidos en la Directiva, incluyendo la cláusula de beneficiario efectivo -artículo 14.1.m) LIRNR-), evidencia una voluntad inequívoca de preservar un régimen tributario más favorable que el mínimo exigido por la armonización comunitaria.
2. La construcción jurisprudencial del beneficiario efectivo: del concepto formal a la sustancia económica y su recepción por la doctrina administrativa española
La metamorfosis del concepto de «beneficiario efectivo» en nuestro ordenamiento jurídico-tributario constituye un ejemplo paradigmático de cómo la interpretación judicial y administrativa puede transformar silenciosamente figuras tributarias consolidadas, como la exención aquí abordada. Esta evolución, que alcanza su particular cénit con la sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de octubre de 2024, viene precedida por una construcción doctrinal de extraordinaria complejidad técnica, cuyo análisis requiere especial detenimiento.
El iter interpretativo experimenta un punto de inflexión trascendental con la resolución núm. 185/2017 evacuada por el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) el 8 de octubre de 2019 (reiterándose idéntico criterio en la posterior resolución núm. 7921/2020 de 20 de marzo de 2024), la cual articula, con notable ambición dogmática, una nueva aproximación al artículo 14.1.c) LIRNR fundamentada en tres (3) pilares esenciales: la primacía del Derecho de la Unión Europea, la aplicabilidad directa del principio de prohibición del abuso y la consideración del beneficiario efectivo como requisito inherente e intrínseco al régimen de exención. Esta construcción, que encuentra particular resonancia en los denominados «Casos Daneses» (cf. asuntos acumulados C‑115/16, C‑118/16, C‑119/16 y C‑299/16, emitidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea -TJUE- el 26 de febrero de 2019), representa una verdadera transformación paradigmática en la interpretación de los beneficios fiscales internacionales, si bien (y esto merece especial reflexión) su aplicación a una exención pre-comunitaria deliberadamente configurada con mayor amplitud, plantea serios interrogantes desde la perspectiva de los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico-tributario.
La evolución del concepto experimenta un desarrollo especialmente significativo en la doctrina administrativa posterior. Las resoluciones del TEAC de 11 de junio de 2020 (resolución núm. 1483/2017) y 23 de marzo de 2022 (resolución núm. 4189/2019) configuran un marco interpretativo que, paradójicamente, resulta más garantista que el jurisdiccional en la protección de los derechos de los contribuyentes. En estas resoluciones, el TEAC reconoce expresamente que la aplicación retroactiva de cambios de criterio administrativo o jurisprudencial que resulten peyorativos para el contribuyente puede vulnerar el principio de seguridad jurídica constitucionalmente garantizado en el artículo 9.3 de la Constitución Española, evidenciando las tensiones inherentes a esta evolución interpretativa.
La construcción desarrollada por el TJUE en los Casos Daneses trasciende significativamente la mera interpretación técnica del concepto de beneficiario efectivo (al cual se le dota de una dimensión sustantiva que trasciende significativamente su configuración original en el Modelo de Convenio de la OCDE de 1977) para adentrarse en una reconfiguración sustancial de los principios que rigen la aplicación de beneficios fiscales en el ámbito internacional. El Tribunal establecía que debe considerarse beneficiario efectivo a «[…] la entidad que disfruta económicamente de los intereses percibidos y que dispone, por tanto, de la facultad de determinar libremente el destino de estos», definición que encierra una complejidad dogmática sin precedentes en el ámbito tributario internacional.
Esta doctrina se articula sobre un marco analítico que pivota sobre elementos objetivos y subjetivos específicamente diseñados para evidenciar la artificiosidad de determinadas estructuras societarias. Especial relevancia cobra la transferencia inmediata de rentas percibidas a entidades que no cumplirían los requisitos para beneficiarse de las ventajas fiscales, especialmente cuando viene acompañada de la ausencia de márgenes económicos significativos retenidos por la entidad intermediaria.
Esta evolución doctrinal (que encuentra su desarrollo en el Informe de Conflicto núm. 4 de diciembre de 2021 emitido por la Comisión Consultiva ex artículo 159 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria -LGT-) ha supuesto una transformación sustancial en la evaluación de estructuras de financiación internacional. El nuevo paradigma interpretativo demanda un análisis multidimensional que trasciende la mera constatación formal, adentrándose en una evaluación sustantiva de la realidad económica subyacente. Especial relevancia cobra, en este contexto, la acreditación de una verdadera capacidad de gestión empresarial autónoma, manifestada a través de tres elementos esenciales: medios humanos cualificados con capacidad efectiva de decisión, recursos materiales idóneos para el desarrollo de la actividad, y procedimientos documentados que evidencien una gestión empresarial sustantiva.
Sin embargo, este desarrollo interpretativo suscita interrogantes fundamentales desde la perspectiva de la seguridad jurídica en la planificación fiscal internacional. La inherente naturaleza casuística en la evaluación de la sustancia económica introduce un elemento de incertidumbre significativo en la determinación ex ante del tratamiento tributario aplicable, circunstancia que adquiere especial trascendencia considerando la magnitud de las contingencias fiscales potencialmente asociadas a una calificación retroactiva de estructuras como abusivas.
La tendencia interpretativa apunta hacia una progresiva objetivación de los criterios de determinación del beneficiario efectivo que, sin renunciar al necesario análisis casuístico, proporcione mayor certidumbre jurídica en la planificación fiscal internacional. Esta evolución probablemente se articulará en torno a dos ejes fundamentales: por un lado, la estandarización de elementos indiciarios de artificiosidad que permita a los operadores económicos evaluar preliminarmente sus estructuras de financiación y, por otro, la progresiva convergencia entre diferentes tradiciones jurídicas en la interpretación del concepto de beneficiario efectivo, exigencia esta derivada de la creciente globalización de las estructuras empresariales.
Esta evolución no debería producirse a costa de los principios fundamentales que informan nuestro ordenamiento tributario. La legítima lucha contra el fraude fiscal no puede justificar el sacrificio de la seguridad jurídica y la confianza legítima, principios estos que constituyen la verdadera piedra angular de cualquier sistema tributario que aspire a la excelencia técnica y la justicia material.
3. La consumación de la metamorfosis: exégesis de la sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de octubre de 2024
«Great cases, like hard cases, make bad law» - las causas relevantes suponen una mala base para legislar. Esta máxima, acuñada por el juez Oliver Wendell Holmes Jr., adquiere particular resonancia al analizar la sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de octubre de 2024, pronunciamiento que, enfrentado a una estructura manifiestamente artificiosa, opta por una construcción jurídica que, aun siendo comprensible en sus fines, amenaza con introducir distorsiones significativas en la interpretación futura de nuestra exención doméstica sobre intereses intracomunitarios.
El correlato fáctico sometido a consideración de la Sala constituye un ejemplo paradigmático de estructura societaria absolutamente carente de sustancia económica real. La concatenación de entidades instrumentales (i. e. Morche Holding, B.V. -Países Bajos-, Morche Holding, N.V. -Curaçao- y Promotora Sarga, S.L.U. -Andorra-) evidenciaba una ausencia manifiesta de racionalidad empresarial que hubiera permitido su recalificación mediante los mecanismos tradicionales de nuestro ordenamiento jurídico-tributario, particularmente a través del procedimiento de conflicto en la aplicación de la norma tributaria previsto en el artículo 15 LGT.
La construcción probatoria desarrollada por la Audiencia Nacional merece particular atención por su potencial impacto en la interpretación futura de estructuras de financiación internacional. La Sala articula su razonamiento sobre tres pilares que, si bien resultan incontestables en el supuesto analizado, suscita serios interrogantes sobre la seguridad jurídica en su proyección sobre casos menos evidentes.
En primer término, la Sala otorga particular relevancia a los flujos financieros como elemento probatorio central, desarrollando una sofisticada teoría sobre la «inmediatez cualificada» en la transferencia de rentas que va más allá de la mera constatación temporal para adentrarse en un análisis de la racionalidad económica subyacente. Sin embargo, la sentencia no desarrolla suficientemente los criterios que permitirían determinar, en supuestos menos flagrantes, qué grado de inmediatez o qué porcentaje de retención de fondos resultaría admisible para considerar que una entidad ostenta verdaderamente la condición de beneficiario efectivo.
La valoración conferida a la información proporcionada por las autoridades neerlandesas sobre el incumplimiento de sus propios requisitos de sustancia económica resulta igualmente reveladora de las tensiones inherentes a esta construcción jurisprudencial. La elevación de esta circunstancia a la categoría de prueba cualificada de artificiosidad, si bien comprensible en el caso concreto, plantea riesgos evidentes para la interpretación futura de estructuras empresariales de mayor complejidad que, por razones operativas o históricas, no satisfagan plenamente los requisitos formales de sustancia económica establecidos en determinadas jurisdicciones intermedias.
La construcción desarrollada por la Sala, en relación con la residencia última del beneficiario en un territorio no comunitario, suscita igualmente cierta inquietud. La sentencia parece sugerir que esta circunstancia podría ser determinante per se para la inaplicación de la exención, lo cual resulta difícilmente conciliable con la configuración de nuestra exención doméstica. Esta aproximación podría tener implicaciones significativas para estructuras empresariales legítimas que, por diversas razones, mantienen sus centros últimos de decisión en jurisdicciones no comunitarias.
En suma, nos encontramos ante un pronunciamiento que, seducido quizás por la aparente contundencia de la doctrina emanada de los Casos Daneses, opta por importar una construcción jurisprudencial desarrollada en un contexto sustancialmente diferente, cuando probablemente la aplicación de nuestros mecanismos tradicionales anti-abuso hubiera permitido alcanzar idéntico resultado sin generar la inseguridad jurídica que inevitablemente se deriva de esta interpretación expansiva.
La solidez de nuestros mecanismos tradicionales anti-abuso, desarrollados a través de una consolidada doctrina administrativa (desarrollada por la Comisión Consultiva en materia de conflicto en la aplicación de la norma tributaria) y jurisdiccional, proporcionaba herramientas más que suficientes para abordar estructuras manifiestamente artificiosas sin necesidad de forzar construcciones interpretativas que podrían comprometer la seguridad jurídica del sistema.
Como señalara Rudolf von Ihering, «la forma en Derecho no es una mera cuestión de estética, sino una cuestión de esencia». La elección de la vía jurídica adecuada para combatir estructuras abusivas no constituye una mera cuestión técnica, sino que afecta a la propia esencia de nuestro sistema tributario y a los principios fundamentales que deben regir la interacción entre Administración y contribuyentes. La sentencia de la Audiencia Nacional, al optar por una construcción jurídica quizás innecesariamente ambiciosa, podría haber sembrado involuntariamente semillas de inseguridad jurídica cuya germinación solo el tiempo (y esperemos que la erudición y destreza del Tribunal Supremo) podrán evitar.
4. Reflexiones críticas y consideraciones pragmáticas
«Ex abundantia cordis os loquitur» - de la abundancia del corazón habla la boca, y es desde la más profunda convicción académica y profesional que debemos abordar las implicaciones de una construcción jurisprudencial que, so pretexto de combatir pretendidas prácticas abusivas, podría estar excediendo los límites inherentes a la función jurisdiccional para adentrarse en terrenos constitucionalmente vedados. La sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de octubre de 2024 plantea interrogantes fundamentales que trascienden el mero análisis dogmático para adentrarse en consideraciones sobre principios constitucionales esenciales de nuestro ordenamiento tributario, cuyo análisis exige particular detenimiento y fundamentación.
La primera reflexión crítica, y quizás la más trascendental, surge en relación con el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de nuestra Constitución (así como, a través de la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional -vd., sentencias núm. 36/1991 y 120/2012, entre otras-), principio que encuentra particular desarrollo en la jurisprudencia del TJUE a través de una construcción intrincada que merece detenida consideración. La sentencia Kofoed (asunto C-321/05, de 5 de julio de 2007) estableció meridianamente que el principio de seguridad jurídica se opone a que las directivas puedan, por sí mismas, crear obligaciones para los particulares, doctrina que cobra particular relevancia en el caso que nos ocupa, donde la Audiencia Nacional pretende aplicar directamente una construcción desarrollada en el contexto de la Directiva 2003/49/CE a una exención doméstica pre-comunitaria deliberadamente configurada con mayor amplitud. Esta construcción jurisprudencial sobre los límites de la interpretación conforme encuentra particular desarrollo en la sentencia Arcaro (asunto C-168/95, 26 de septiembre de 1996), donde el TJUE elabora una refinada teoría sobre la imposibilidad de que la mera interpretación genere obligaciones tributarias no previstas expresamente en la normativa nacional. La confluencia de ambos pronunciamientos resulta particularmente relevante en el caso que nos ocupa, donde la pretensión de aplicar directamente construcciones desarrolladas en el contexto de la Directiva 2003/49/CE a una exención pre-comunitaria podría exceder los límites inherentes a la función interpretativa constitucionalmente admisible.
La construcción jurisprudencial comunitaria en materia de interpretación conforme cobra significativa trascendencia cuando analizamos la segunda dimensión crítica de la sentencia de la Audiencia Nacional: su cuestionable aproximación a los límites de la interpretación conforme en el contexto de normativa nacional pre-comunitaria. La sentencia Silhouette (asunto C-355/96, de 16 de julio de 1998) desarrolla una doctrina de gran erudición sobre los límites de la interpretación conforme en supuestos de «under-implementation», estableciendo que las autoridades nacionales están constreñidas a utilizar sus propios mecanismos anti-abuso incluso cuando estos proporcionen un nivel de protección inferior al contemplado en la directiva comunitaria. Esta construcción doctrinal, que encuentra su desarrollo en Italmoda (asunto C-131/13, de 18 de diciembre de 2014), adquiere especial relevancia en el contexto de nuestra exención doméstica, al configurar un marco interpretativo que exige necesariamente la canalización de cualquier reacción frente a potenciales conductas abusivas a través de los mecanismos específicamente previstos en nuestro ordenamiento interno. La confluencia de ambos pronunciamientos evidencia las limitaciones inherentes a la pretensión de aplicar directamente construcciones comunitarias en ausencia de disposiciones nacionales específicas que las implementen, circunstancia particularmente relevante considerando que nuestro ordenamiento dispone de mecanismos específicos, como el procedimiento de conflicto en la aplicación de la norma tributaria, específicamente diseñados para abordar situaciones de artificiosidad manifiesta.
Un tercer bloque de consideraciones críticas surge en relación con la peculiar caracterización de nuestra exención como supuesto de «under-implementation plus», configuración que merece especial atención por sus implicaciones en el ámbito de la interpretación conforme al Derecho de la Unión Europea. La sentencia Zwijnenburg (asunto C-352/08, de 20 de mayo de 2010) desarrolla una construcción jurisprudencial de notable complejidad y sofisticación técnica al establecer, con meridiana claridad, que las disposiciones anti-abuso de una directiva no pueden aplicarse para denegar beneficios fiscales relativos a tributos que quedan fuera del ámbito de aplicación de dicha directiva, incluso cuando la normativa nacional haya extendido deliberadamente el régimen previsto en la directiva más allá de su ámbito original. Esta doctrina, que se desarrolla de manera significativa en la sentencia Surgicare (asunto C-662/13, de 12 de febrero de 2015), adquiere especial trascendencia en nuestro caso al configurar un límite infranqueable a la pretensión de aplicar construcciones anti-abuso comunitarias a una exención doméstica que, por su propia naturaleza pre-comunitaria y su deliberada configuración con mayor amplitud, representa un ejercicio legítimo de la soberanía fiscal nacional en el ámbito de la imposición directa.
La cuarta dimensión crítica de la sentencia surge en relación con el principio de proporcionalidad en la interpretación de cláusulas anti-abuso comunitarias, ámbito donde la jurisprudencia del Tribunal Supremo proporciona orientaciones de singular relevancia doctrinal. La sentencia de 22 de junio de 2023 (recurso núm. 6517/2021) desarrolla una construcción especialmente elaborada sobre los límites en la aplicación de principios anti-abuso, enfatizando que necesariamente ésta ha de respetar escrupulosamente el principio de proporcionalidad, siendo inadmisibles presunciones generales de fraude y resultando necesario un análisis caso por caso que considere las circunstancias específicas de cada estructura. Esta construcción, que encuentra particular resonancia en la jurisprudencia del TJUE (especialmente ilustrativa resulta la sentencia Surgicare), debería conducir a una interpretación más matizada y respetuosa con los derechos de los contribuyentes, especialmente cuando nos encontramos ante normativa nacional deliberadamente configurada con mayor amplitud que la posteriormente armonizada. A este respecto, resulta especialmente significativo que la propia doctrina administrativa, a través de las resoluciones del TEAC de 11 de junio de 2020 (resolución núm. 1483/2017) y 23 de marzo de 2022 (resolución núm. 4189/2019) anteriormente aludidas, haya desarrollado una interpretación significativamente más garantista en la protección de los derechos de los contribuyentes, al reconocer expresamente que la aplicación retroactiva in peius de cambios de criterio administrativo o jurisprudencial puede vulnerar la seguridad jurídica constitucionalmente garantizada. Esta posición, compartida incluso por la propia Dirección General de Tributos en diversas consultas vinculantes (p. ej. V0001-13 y V0002-13, de 2 de enero de 2013, entre otras), contrasta significativamente con la construcción adoptada por la Audiencia Nacional, evidenciando las tensiones inherentes a una interpretación que podría estar excediendo los límites propios de la función jurisdiccional.
La evolución previsible de esta doctrina sugiere la necesidad de reconciliar la legítima lucha contra el fraude fiscal con los principios fundamentales de nuestro ordenamiento tributario, reconciliación que debe partir necesariamente de la comprensión de que la seguridad jurídica no constituye un mero desiderátum, sino un principio constitucional que informa la totalidad de nuestro sistema jurídico-tributario. La experiencia consolidada en la aplicación de nuestros mecanismos anti-abuso tradicionales, especialmente a través del artículo 15 LGT y la sofisticada doctrina desarrollada por la Comisión Consultiva, evidencia la existencia de herramientas técnicas suficientes y adecuadas para abordar estructuras artificiosas. Este acervo jurídico-tributario, fruto de una evolución meditada y coherente, permite alcanzar los objetivos anti-abuso perseguidos sin necesidad de forzar construcciones interpretativas que podrían comprometer principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico-tributario.
La situación resulta ciertamente paradójica si consideramos que aquello que está vedado al legislador (la retroactividad peyorativa de los cambios normativos) parece admitirse, sin la debida justificación, en la interpretación de la ley por el camino de la evolución jurisprudencial con idénticos efectos. Este perjuicio se torna en verdadero ensañamiento jurídico cuando, adicionalmente, se exigen intereses de demora por importes que se dejaron de ingresar conforme al pacífico criterio de la propia Administración tributaria. Como ha enfatizado el TJUE en su jurisprudencia (particularmente ilustrativa resulta la sentencia Kofoed), a la sentencia que cambia el criterio exegético no se le pueden reconocer los mismos efectos ex tunc que se atribuyen a la que fijó por primera vez sobre la norma en cuestión.
En este contexto, y sin que ello suponga renunciar a la esperanza depositada en sede jurisdiccional, resulta imperativa, a juicio de este autor, una intervención del legislador tributario que proporcione la certidumbre que el tráfico económico internacional demanda. La complejidad de la materia y las tensiones inherentes a la interpretación conforme al Derecho de la Unión Europea reclaman un marco normativo claro y predecible que, sin menoscabo de la legítima lucha contra el fraude fiscal, preserve los principios de seguridad jurídica y confianza legítima que constituyen la verdadera piedra angular de nuestro sistema tributario. Esta intervención legislativa, que consideramos inaplazable, debería configurar expresamente los requisitos sustantivos aplicables a nuestra exención doméstica, estableciendo criterios objetivos y verificables que permitan a los operadores económicos evaluar anticipadamente la sostenibilidad de sus estructuras de financiación internacional. La experiencia acumulada en estos años, unida a las aportaciones doctrinales y jurisprudenciales desarrolladas, proporciona un acervo más que suficiente para acometer esta tarea con garantías de éxito.
Mientras llega ese momento, depositamos nuestras esperanzas en la buena praxis del Tribunal Supremo para reconducir una construcción jurisprudencial que, en su actual configuración, amenaza con socavar principios fundamentales de nuestro ordenamiento tributario. Como magistralmente señalara José Ortega y Gasset, «la claridad es la cortesía del filósofo»; en materia tributaria, podríamos añadir, la claridad normativa no constituye una mera cortesía legislativa, sino una exigencia constitucional inexcusable que condiciona la propia legitimidad del sistema tributario.
Juan José Sánchez Lorenzo
Senior Associate en A&O Shearman