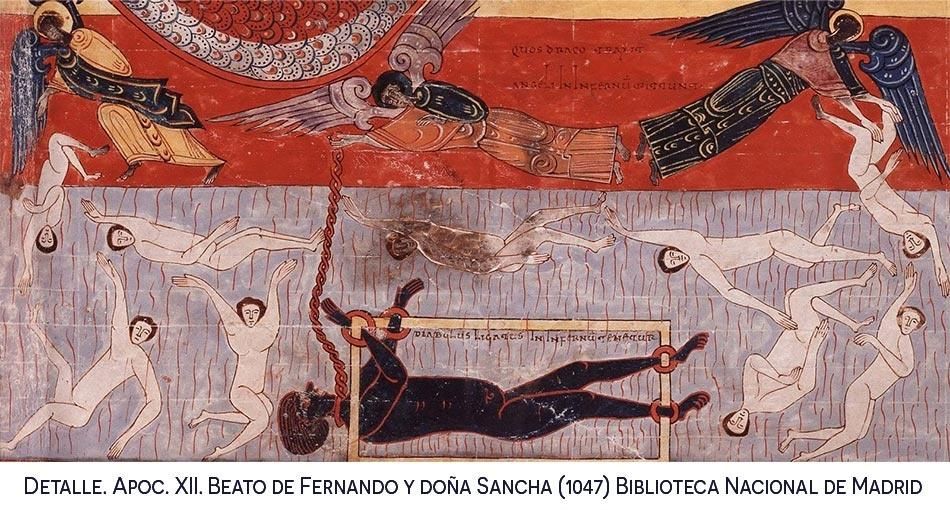
La interpretación razonable como causa de exclusión del delito fiscal (y sigue…)
Hace quince días y con este título Fran Serantes hizo una entrada con referencia a una polémica surgida en unas jornadas sobre la nueva tramitación del delito fiscal en la LGT que tuvo lugar en Canarias. Hacía referencia a una intervención del Fiscal Coordinador de delitos económicos, en la que parecía cuestionar la interpretación razonable de la norma como causa de exclusión del delito.
Más tarde, el Fiscal, que firmó como ‘Tomás’ y a quien no tengo el placer –por el momento- de conocer, inició un hilo escribiendo una entrada en la que realizaba las precisiones que tuvo por oportunas y cuya lectura recomiendo antes de continuar con este texto. Me disponía a participar en el hilo cuando la polémica se dio aparentemente por cerrada tanto por Fran como por Tomás: con guante de seda se intercambiaron sus credenciales diplomáticas, sus mutuas felicitaciones y sus gracias.
Me apetece reabrir ese hilo por dos razones. La primera porque el rigor intelectual no está reñido con la educación y la cortesía. Yo mismo he sido correctamente socializado de niño y no tengo dificultad alguna en ser cortés: es un hábito adquirido, una convención social que con esfuerzo inculcaron mis padres. Por el contrario el rigor intelectual sí tiene dificultad: constituye un reto diario que exige aplicación y estudio.
La Segunda razón es porque aprecio últimamente una vis expansiva e nuestro derecho penal contraria al principio de intervención mínima. Ejemplos de esa vis expansiva sería el caso de los titiriteros de Madrid que representaron una obra de guiñol cuyo argumento no conozco pero que al parecer es de muy mal gusto ante una audiencia infantil. El mal gusto, con ser rechazable, no constituye desvalor de acción típica alguna en nuestro CP.
Con fundamento en la posible comisión de un delito de odio, también en Madrid fue paralizado por orden judicial un autobús naranja que rechazaba la transexualidad infantil, propiedad de una asociación católica ultraortodoxa. La propia definición de ‘delito de odio’ ya sugiere un tipo penal abierto prohibido por la dogmática jurídica. Miren yo he escrito muchas cosas en este blog que podrían generar en los propietarios del susodicho autobús un rechazo paralelo al que me produce a mi su vehículo. Luego por la misma razón que me opondría al cierre de Taxlandia, defiendo el derecho de recorrer España en un bus proclamando estupideces en la carrocería posiblemente ofensivas para adolescentes que padecen algún problema con su identidad sexual. Dicho de otro modo, diría, como se atribuye a Voltaire ‘Odio lo que dice, pero defenderé con mi vida su derecho a decirlo’. Nótese que, pese a romper una lanza por la tolerancia, manifiesto odio por la intolerancia. Dicho de otro modo: un zombi intolerante podría con cierto éxito presentarme una querella por odiarle.
Y una vez abiertas las puertas del desvalor penal al odio ya no hay quien le ponga puertas al campo: Casandra, una chica al parecer transexual, le ha calzado la Audiencia Nacional 1 año de prisión por hacer un chiste sobre Carrero Blanco en Twitter.
Hace meses la esposa de un empresario investigado primero y acusado después, y finalmente condenado por graves delitos de corrupción, trafico de influencias y fraude fiscal, también fue acusada en el auto de PA; recurrió a la Audiencia provincial y finalmente sólo fue condenada por responsable a título lucrativo. Yo sólo conozco un antecedente en España de una mujer de un empresario procesada por un delito fiscal cometido por su esposo administrando una sociedad. El procesamiento de Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia es un claro ejemplo de derecho penal de autor: se le procesó por ser Infanta, no por lo que había hecho. Exactamente igual como lo que hacían los nazis con los comunistas: los metían en campos de concentración por ser comunistas no por lo que hubieran hecho.
Recientemente y como consecuencia de una grave sequía, se produjeron peligrosos incendios en las inmediaciones de la ciudad de Vigo. El Presidente Feijoo exigió incrementar duramente las penas a los incendiarios. Lo cierto es que las penas a los incendiarios ya pueden alcanzar los 20 años (351 CP). Permítanme recordarles que para quien con violencia o intimidación para con un menor de 16 años realice el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, la pena prevista es de 12 a 15 años. Luego podemos convenir, por simple comparación, que la caja de cerillas no sale gratis. Además, lo cierto es que, prácticamente, no hay ni cinco personas presas por delito de incendio y todas ellas son ancianas, padecen alcoholismo o alguna enfermedad senil. De donde se deduce que el problema está en la gestión del monte y no en la gestión de la política penológica.
La Doctrina de nuestra Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre la comisión de un delito de autoblanqueo por parte de quien se apropia de la cuota tributaria defraudada en la comisión de un delito fiscal es otro ejemplo paradigmático de esta vis expansiva. En mi opinión quien roba un abrigo de visón para ponérselo en invierno no hace autoblanqueo con el abrigo. Si por el contrario lo roba para venderlo en un establecimiento de pésima reputación, éste (el tercero adquirente, ¡ojo¡) cometería un delito primo hermano del blanqueo: la receptación. El carácter extensivo de esta doctrina es paradigmático: en su modalidad no agravada el delito fiscal prescribe a los 5 años. Pero el blanqueo es un delito más grave: prescribe a lo 10. De manera que el autoblanqueo arrastrará la modalidad no agravada del delito fiscal a la modalidad agravada: un roto y un descosido.
Volviendo al hilo que me inspira esta entrada debo decir que las precisiones de Tomás, o son innecesarias, por irrelevantes, o son relevantes y en tal caso erradas y producto interpretación expansiva del ilícito penal sobre la infracción administrativa.
Primero, sobre el Juez Penal y su relación con la Ley General Tributaria. Es en mi opinión una relación de sometimiento absoluto del primero con la segunda.
- a) Porque esa es la relación del Juez con la ley en el derecho codificado. En el Common Law, la jurisprudencia es un precedente normativo; en nuestro derecho la jurisprudencia es una simple fuente del derecho. Eso es así porque en el Common Law las normas son unwritten (no escritas) son unenacted (no promulgadas). Por ello se dice del Juez anglosajón que remedies precede rights (la acción –del Juez- crea el derecho). Pero el sistema continental el derecho es codificado. Rara vez puede el juez continental resolver en equidad y sin sometimiento a la norma, aplicándola estrictamente al caso concreto.
- b) Porque el delito fiscal es una norma penal en blanco que se integra con otras normas extrapenales del derecho positivo, porque el tipo no está agotadoramente determinado en el código penal. Esta naturaleza no es exclusiva del delito fiscal: la normativa medioambiental de la Xunta de Galicia, vg, se convierte en norma penal cuando a un empresario se le presenta por el ministerio público querella por un vertido. Por consiguiente la ‘ley administrativa’ es tan penal como el artículo 305 del CP desde el momento que el Delegado Especial de la AEAT aprecia culpa y aprecia una cuota superior a 120.000 euros.
Segundo: Sobre el Juez Penal y la posible interpretación razonable de la norma. El Juez ha de realizar tres procesos lógicos y cognitivos:
- a) En relación a la norma, ha de realizar una labor hermenéutica: ha de interpretar el mandato o premisa mayor del silogismo jurídico.
- b) En relación a lo hechos, ha de apreciar aquellos que están probados. En lógica teórica se conoce como análisis y determinará la premisa menor.
- c) En relación al Fallo ha de colegir el corolario del silogismo. En lógica teórica se conoce como síntesis.
Es evidente que la apreciación de una interpretación razonable de la norma es un concepto jurídico indeterminado y su determinación compete al juez en el ámbito hermenéutico que le es propio. No hay pues contraposición posible en este punto entre el Juez y el texto normativo: es él el que tiene que interpretarlo. Por consiguiente es de Perogrullo que la interpretación razonable de la norma sólo excluye la culpabilidad en la medida en que excluya el ánimo de defraudar.
Tercero: Sobre el Juez Penal y los elementos subjetivo y objetivo del delito. El principio de intervención mínima o última ratio se manifiestan poderosamente en los dos elementos materiales del delito fiscal:
- a) Subjetivamente: no cabe apreciar culpa en el ámbito penal si no se aprecia en el ámbito administrativo. Eso es así porque el delito fiscal es un delito especial, de propia mano y cuya comisión no cabe a título de imprudencia. El delito fiscal es por su propia naturaleza un delito doloso que no puede ser cometido con acciones imprudentes. Las infracciones tributarias por el contrario sí: pueden ser cometidas a título de simple negligencia, la forma más inocua de la imprudencia. Nótese que por el contrario si puede darse la tipología de la infracción en el ámbito administrativo y sin embargo carecer de reproche penal: a diario la Oficina Nacional de Inspección levanta actas con cuotas que multiplican 120.000 euros por 10 o por 100 y se sancionan pero no se tramitan como delito: la ONI aprecia negligencia o imprudencia en la conducta pero no aprecia el dolo necesario para elevar el tanto de culpa a la jurisdicción. Por consiguiente el desvalor de la acción en el plano subjetivo requiere una dimensión superior en el ámbito penal en relación a la infracción administrativa.
- b) Objetivamente: en el plano penal no se integra la cuota tal como se liquida e en el en el ámbito administrativo: es más rigurosa en el primer caso. La condición de “tipo penal en blanco” del delito de defraudación tributaria, esto es, como una norma penal incompleta en la que «la conducta o la consecuencia jurídico-penal no se encuentra agotadoramente prevista en ella, debiendo acudirse para su integración a otra norma distinta» (SSTC 127/1990, de 5 de julio, FJ 3; y 283/2006, de 9 de octubre, FJ 7), en la que los términos de la norma penal «se complementan con lo dispuesto en leyes extrapenales» (SSTC 24/2004, de 24 de febrero, FJ 3; y 283/2006, de 9 de octubre, FJ 8), impide las frecuentes mixtificaciones entre la integración del hecho imponible en el ámbito administrativo tributario y la cuantificación de la responsabilidad criminal en sede penal. Esa mixtificación ha obligado a reaccionar a los tribunales, pues el principio de legalidad penal consagrado en el artículo 25 de la CE exige un plus de certeza que conecta con el principio de presunción de inocencia. En tal sentido se pronuncia el TC en su conocida STC de 5/7/2010, asunto “El Pocero de Seseña”:
“Pero no sólo no ha quedado acreditado el elemento subjetivo del injusto, sino que la forma de concretar el elemento objetivo no respeta las pautas valorativas exigibles desde un punto de vista estrictamente constitucional, pues no puede confundirse la forma de liquidación de una deuda tributaria con la forma de determinación de la responsabilidad criminal derivada del incumplimiento de la normativa tributaria. Sin perjuicio de que, desde el punto de vista de la exclusiva responsabilidad tributaria generada por el sujeto pasivo del IVA, para la deducción del IVA devengado en las adquisiciones de bienes o servicios sea necesario que se acredite el haber soportado efectivamente el tributo cuya deducción se pretende, lo cierto es que desde el plano de la concreción de la responsabilidad criminal es imprescindible que la cuantía de lo eventualmente defraudado se concrete sobre el «valor añadido», esto es, por la diferencia entre el IVA devengado en las entregas de bienes y prestaciones de servicios y el IVA devengado en las adquisiciones de bienes y servicios, y no sobre la «cifra de negocios», a saber, sobre el IVA devengado únicamente en las entregas de bienes y prestaciones de servicios.” (…)
Este es por ejemplo el caso de la integración del hecho imponible mediante el uso de técnicas presuntivas (SAN de 13 de diciembre de 2012):
“CUARTO.- En cuanto a la procedencia de la sanción impuesta, debe recordarse el criterio reiterado de esta Sala (por todas, sentencia de 15 de marzo de 2012 (LA LEY 24888/2012), dictada en el recurso núm. 154/2009) en relación con los expedientes sancionadores derivados de la omisión del deber de declaración e ingreso relativo a deudas o activos de los regulados en el artículo 140 de la ley del impuesto (actual artículo 134.4 del Texto Refundido). Hemos señalado, efectivamente, que una presunción legal como la que ha servido de base para la liquidación (aquí, la prevista en el precepto contenido en el artículo 134,4) puede fundamentar la deuda tributaria, ya que la Ley autoriza un desplazamiento de la carga de la prueba hacia el contribuyente y, por tanto, permite que, a los efectos de la regularización, tenga la misma fuerza un hecho plenamente probado que otro establecido por presunción del que cabe, al menos conceptualmente, inferir un elemento de incertidumbre en cuanto a su existencia y plenitud. Sin embargo, debido a esa misma razón, tales presunciones legales son inhábiles para fundar los hechos probados de una infracción, por ser contrarios al derecho constitucional a la presunción de inocencia (artículo 24 CE (LA LEY 2500/1978)), salvo que los hechos determinantes hubieran sido reforzados dentro del procedimiento sancionador, lo que en este caso no ha ocurrido.
Y por último, en relación a la economía de opción o incluso el fraude de ley, el Tribunal Constitucional sentó –caso Folchi- que un rodeo o ‘contorneo legal’ buscando una menor tributación no puede equiparse a realizar el hecho imponible y ocultarlo:
“Sentado lo anterior, procede asimismo señalar que el concepto de fraude de ley (tributaria o de otra naturaleza) nada tiene que ver con los conceptos de fraude o de defraudación propios del Derecho penal ni, en consecuencia, con los de simulación o engaño que les son característicos. La utilización del término "fraude" como acompañante a la expresión "de Ley" acaso pueda inducir al error de confundirlos, pero en puridad de términos se trata de nociones esencialmente diversas. En el fraude de Ley (tributaria o no) no hay ocultación fáctica sino aprovechamiento de la existencia de un medio jurídico más favorable (norma de cobertura) previsto para el logro de un fin diverso, al efecto de evitar la aplicación de otro menos favorable (norma principal). Por lo que se refiere en concreto al fraude de Ley tributaria, semejante "rodeo" o "contorneo" legal se traduce en la realización de un comportamiento que persigue alcanzar el objetivo de disminuir la carga fiscal del contribuyente aprovechando las vías ofrecidas por las propias normas tributarias, si bien utilizadas de una forma que no se corresponde con su espíritu. De manera que no existe simulación o falseamiento alguno de la base imponible, sino que, muy al contrario, la actuación llevada a cabo es transparente, por más que pueda calificarse de estratagema tendente a la reducción de la carga fiscal; y tampoco puede hablarse de una actuación que suponga una violación directa del ordenamiento jurídico que, por ello mismo, hubiera que calificar per se de infracción tributaria o de delito fiscal. Por ello mismo, la consecuencia que el art. 6.4 del Código civil contempla para el supuesto de actos realizados en fraude de Ley es, simplemente, la aplicación a los mismos de la norma indebidamente relegada por medio de la creación artificiosa de una situación que encaja en la llamada "norma de cobertura"; o, dicho de otra manera, la vuelta a la normalidad jurídica, sin las ulteriores consecuencias sancionadoras que generalmente habrían de derivarse de una actuación ilegal.
Las anteriores consideraciones conducen a que, para resolver si en el presente caso se ha producido o no una vulneración del derecho del actor a la legalidad penal por motivo de la utilización por la Audiencia Provincial del concepto de fraude de ley tributaria, necesariamente debamos plantearnos con carácter previo la cuestión de si dicha noción resulta o no compatible con el mencionado derecho. Pues bien: a esta cuestión ya se dio respuesta negativa en la STC 75/1984, de 27 de junio, FFJJ 5 y 6, al afirmar que, siendo el indicado derecho una "garantía de la libertad de los ciudadanos ... no tolera ... la aplicación analógica in peius de las normas penales o, dicho en otros términos, exige su aplicación rigurosa, de manera que sólo se puede anudar la sanción prevista a conductas que reúnen todos los elementos del tipo descrito y sean objetivamente perseguibles. Esta exigencia se vería soslayada, no obstante, si, a través de la figura del fraude de Ley, se extendiese a supuestos no explícitamente contenidos en ellas la aplicación de normas que determinan el tipo o fijan condiciones objetivas para la perseguibilidad de las conductas, pues esta extensión es, pura y simplemente, una aplicación analógica ... pues es evidente que si en el ámbito penal no cabe apreciar el fraude de Ley, la extensión de la norma para declarar punible una conducta no descrita en ella implica una aplicación analógica incompatible con el derecho a la legalidad penal". Dicho de otra manera: la utilización de la figura del fraude de ley -tributaria o de otra naturaleza- para encajar directamente en un tipo penal un comportamiento que no reúne per se los requisitos típicos indispensables para ello constituye analogía in malam partem prohibida por el art. 25.1 CE”.
Por todo lo cual no creo legalmente posible –ni en términos de política criminológica conveniente- afirmar que puedan existir causas de exclusión de responsabilidad que operen en la vía administrativa y que decaigan por el contrario en la vía penal. Porque es ínsito al proceso penal la punición de aquellas conductas más graves que ofenden a la sociedad en su conjunto, no sólo a la víctima, y cuyo castigo en sede administrativa resulta insuficiente. Esto me recuerda la conveniencia de hablar sobre el proceso, pero será otro día.