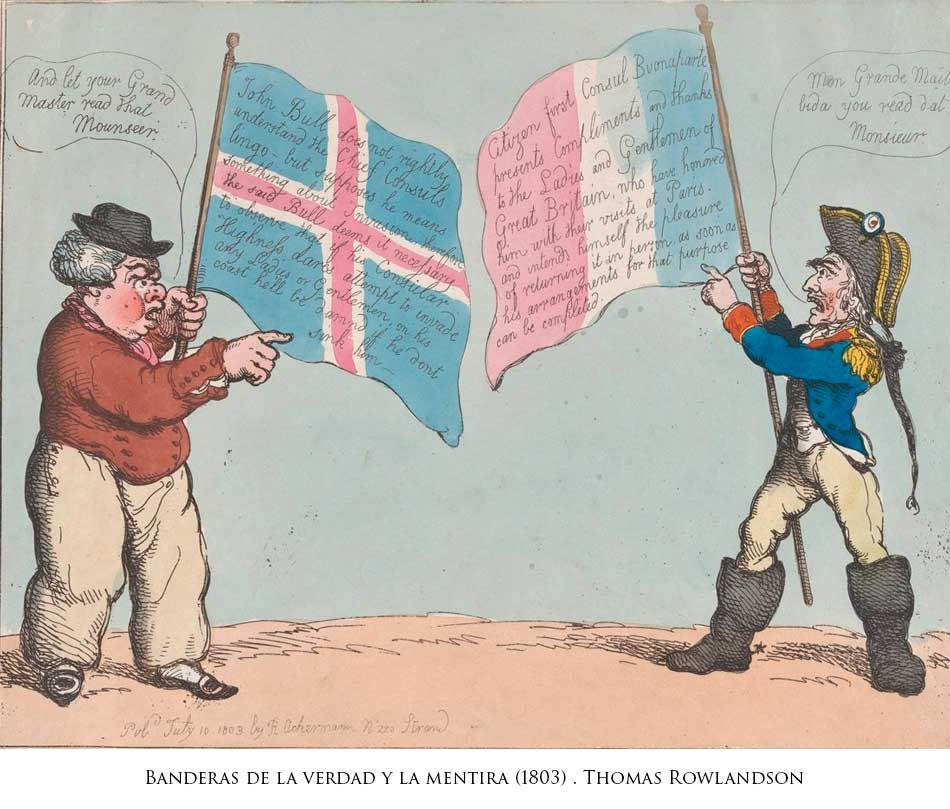
Los riesgos de repetir muchas veces una misma media mentira fiscal
Me preocupa mucho que el día a día nos haga olvidar algunos principios que creo son inquebrantables. Me refiero, una vez más, al derecho al ahorro fiscal. No me refiero a los motivos económicos válidos a los que la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, IS) se refiere, sino al lícito ejercicio de la autonomía de la voluntad.
Soy consciente de que la realidad es tan rica y compleja que en muchos casos es difícil averiguar si dicho principio se cumple o no. Pero, por más difícil que sea, el criterio para valorar las operaciones que los contribuyentes realizan no es, ni puede ser, la importancia que los motivos fiscales tienen en sus decisiones. No es, pues, posible afirmar que, si su finalidad principal es conseguir una ventaja o un ahorro fiscal, estamos ante un supuesto de elusión, abuso, o evasión. Veámoslo con algunos ejemplos muy sencillos.
Imaginemos que una pareja, en concreto, una unión estable de pareja inscrita en el debido registro oficial, que desde hace ya muchos años convive con sus hijos sin haber contraído matrimonio, se da cuenta de que si presentaran la declaración del IRPF de forma conjunta pagarían menos impuestos que los que actualmente pagan haciéndola cada uno de ellos individualmente. Sin embargo, su asesor les comenta que al no existir vínculo matrimonial entre ellos no pueden optar por la tributación conjunta. Dado que el ahorro fiscal es importante para ellos, deciden contraer matrimonio civil. Recordemos que la fiscalidad es para ellos el único motivo que les hace tomar la decisión. Antes y después, todo es igual. Su vida en pareja continúa siendo exactamente la misma. Lo único que ha cambiado es su estado civil, o, mejor, su denominación civil. Incluso después de casarse no tienen mayores derechos de los que ya tenían antes. A nadie en su sano juicio se le ocurrirá decir que como el único motivo que la pareja tiene para contraer matrimonio es la fiscalidad, no pueden optar por la tributación conjunta; que se trata de un abuso. Es obvio que el contrato de matrimonio, si se nos permite calificarlo así, se ha realizado. Es cierto y lícito. Tiene, pues, plena eficacia. La realidad objetiva que el derecho ampara, coincide con la realidad de los hechos. Pero imaginemos que el contrato de matrimonio se hace tan solo para que una de las partes consiga tener su residencia en España, pero que, en realidad, no existe, ni existía, convivencia conjunta o, si se prefiere, ningún nexo ni interés común, ni, desde luego, hijos comunes. Se trata de dos personas extrañas cuyo único objetivo es contraer formalmente matrimonio a cambio, por ejemplo, de una contraprestación económica. Se trata, en definitiva, de un matrimonio de conveniencia a título oneroso. Pero es obvio que formalmente se ha contraído matrimonio. Sin embargo, la realidad de los hechos anteriores y posteriores al matrimonio demuestra de forma palmaria y evidente que no existe ningún indicio real y objetivo que acredite que se trata de una pareja cuya voluntad real es contraer matrimonio. Estamos, sin duda, ante un supuesto de fraude de ley o de utilización abusiva o inadecuada de dicha figura. La única diferencia entre ambos supuestos son los hechos anteriores y posteriores al propio contrato que, valorados en su conjunto, permiten concluir que se trata, o no, de uno de los supuestos de hecho que la norma pretende amparar bajo la figura utilizada. Su única diferencia es la falta de adecuación de los hechos a la realidad objetiva que el derecho pretende proteger, y, en definitiva, la inadecuada utilización de la figura del matrimonio con finalidades distintas a las previstas por la norma. Por tanto, los motivos no importan. En consecuencia, sea cual sea la finalidad, lo relevante es contrastar la realidad de los hechos con esa realidad objetiva a la que nos referimos, es decir, a esa realidad objetiva que el derecho protege. Si esas realidades coinciden, el hecho de que la finalidad del matrimonio sea legalizar la situación en España de uno de los contratantes, es jurídicamente irrelevante.
Veamos otro ejemplo. Supongamos que una contribuyente, persona física con un alto nivel de ingresos, decide donar temporalmente a su hijo el usufructo de unos inmuebles propiedad de la madre, que esta tiene arrendados. El único motivo por el que la donación se realiza es por razones fiscales, en concreto, para reducir la tributación de la madre en su IRPF. En consecuencia, una vez hecha la donación, quien tiene el derecho a cobrar los alquileres de tales inmuebles es el hijo. Él es el único titular y beneficiario de los ingresos derivados de los mismos. A pesar de que el único motivo por el que la donación se ha hecho es la fiscalidad, es obvio que estamos ante una donación que surte los efectos propios de la misma. Se trata de una transmisión lucrativa o gratuita de un derecho; de un negocio en el que concurre su elemento clave, el animus donandi. Es, pues, obvio que antes y después la situación jurídica de la madre y del hijo ha cambiado. En consecuencia, a pesar de que la única finalidad del negocio sea el ahorro de impuestos, este es irrelevante. Lo relevante es su certeza.
Distinto sería el caso de que, una vez que los alquileres se han cobrado, los ingresos procedentes de los mismos se destinen exclusivamente a cubrir gastos personales de la madre, sin estar obligado a ello y sin que se le resarza nunca a su hijo del importe correspondiente. Es obvio que, en este caso, la verdadera voluntad negocial no es la de donar el usufructo de los inmuebles y sus frutos, sino la de aparentar una donación. Es obvio, pues, que, analizados los hechos anteriores y posteriores al contrato, el resultado que con este se consigue no es el que el derecho ampara. Una vez más, ambas realidades no coinciden. Estamos, pues, ante un caso de abuso.
Veamos un último ejemplo, que es el que casi siempre utilizo. Imaginemos un empresario individual que en el desarrollo de su actividad económica obtiene unos ingresos netos elevados que le hacen tributar al tipo máximo del IRPF. Haciendo números, se da cuenta de que, si constituye una sociedad, la tributación conjunta IRPF e IS es mucho menor que la que actualmente tiene. Para este cálculo, el empresario ha tenido en cuenta todos los efectos fiscales posibles, incluidos los derivados de las operaciones vinculadas. Pues bien, es obvio que, aunque el único motivo del empresario sea el ahorro de impuestos, lo relevante es que la sociedad que se constituya opere realmente como tal en el mercado; que esta sea quien asuma el riesgo económico derivado de las operaciones que realiza; que esta sea la titular de los recursos humanos y productivos que se utilizan en el desarrollo de la misma. Si es así, no hay duda de que la sociedad es la que desarrolla la actividad, y que el negocio se ha utilizado de acuerdo con su finalidad objetiva sean cuales sean los motivos por los que la sociedad se ha constituido.
Basten estos ejemplos para ilustrar de forma didáctica y sencilla que, a pesar de que la finalidad principal por la que los operadores económicos toman determinadas decisiones sea el ahorro fiscal, este es por sí solo irrelevante a efectos fiscales.
Esta es también la conclusión que se deduce de la lectura de la cláusula general antiabuso a la que el art. 15 de la Ley General Tributaria (en adelante, LGT) se refiere. Recordemos que su aplicación exige que en los actos o negocios que se realicen concurran las dos siguientes circunstancias:
a) Que, individualmente considerados o en su conjunto, sean notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido.
b) Que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los actos o negocios usuales o propios.
De esta última letra se infiere que la aplicación de dicho artículo exige que los efectos jurídicos y económicos que se han conseguido con los negocios utilizados no sean los propios de tales negocios, sino de otro u otros distintos; que la realidad de los hechos del caso en concreto, no coincidan con los propios de la realidad objetiva que el derecho pretende amparar. Esto significa que la finalidad de ahorro fiscal no es por sí sola determinante de la existencia de conflicto. Es también necesaria la artificiosidad negocial, es decir, que el resultado final que con los negocios que se utilizan se ha conseguido, se obtiene a través de una utilización artificiosa, impropia, o inusual de los negocios que se han decidido utilizar. De ahí, precisamente, que se exija que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los actos o negocios usuales o propios.
Por tanto, lo relevante es averiguar si los hechos que concurren en el caso en particular coinciden con los que el derecho presupone de forma objetiva como propios de la figura contractual utilizada, y, por tanto, si el resultado que finalmente se ha conseguido es o no el que se corresponde con esa realidad objetiva propia de los negocios que el derecho protege. Si no lo es, es obvio que se ha hecho un uso abusivo del negocio del que se trate.
De ahí que la tarea que a la Administración le corresponde es la de averiguar la verdadera realidad negocial con la finalidad de analizar si el presupuesto de hecho que la norma configura como hecho imponible coincide, o no, con esa realidad negocial más allá de cuál sea la denominación que las partes le han dado al negocio realizado. De ahí la importancia de una adecuada valoración jurídica de los hechos, actos, y/o negocios, valoración que en ningún caso presupone una valoración sobre su lógica económica, sino sobre su certeza causal. Se trata, pues, de que calificar cualquier negocio exige averiguar cuál es la realidad jurídica que subyace del negocio que se ha realizado.
Esto es, ni más ni menos, lo que el art. 13 de la LGT exige: que las obligaciones tributarias se exijan con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.
En palabras del TS, “la calificación es una operación que realiza la Administración en ejercicio de sus potestades de aplicación, gestión y control del tributo, que tiene por objeto determinar la naturaleza jurídica del hecho con trascendencia tributaria realmente realizado, al margen de la forma dada por las partes” (ver, entre otras, STS de 2 de julio de 2020, recurso de casación nº 1429/2018; de 22 de julio de 2020, recurso de casación nº 1074/2020; y de 23 de febrero, recurso de casación nº 5730/2021).
En consecuencia, la recalificación negocial de cualquier negocio solo es posible a través de los arts. 15 y 16 de la LGT, y no de su art. 13. Cuestión distinta es que se discrepe de la trascendencia tributaria de esa realidad negocial cierta y lícita. Pero la recalificación negocial exige siempre seguir el procedimiento de los arts. 15 (conflicto) y 16 (simulación) a los que hemos hecho referencia. Exige, pues, que se haya abusado de la forma negocial utilizada, o que se haya incurrido en un supuesto de simulación. De ahí la importancia de la necesaria valoración jurídica de la realidad de los hechos.
En este contexto, el abuso significa que a pesar de que se trate de un negocio formalmente cierto, este se ha utilizado para conseguir un resultado final que no es el propio de ese negocio, sino de otro distinto. Esto es, que a pesar de que se ha constituido formalmente una sociedad, esta no se utiliza con la finalidad que el derecho considera normal para esa figura jurídica en concreto. De ahí, también, la importancia de identificar cuál es el negocio que se ha realizado y cuál es el que se ha pretendido eludir.
Sea como fuere, se trata de una cuestión estrictamente jurídica, ajena a cualquier valoración subjetiva relativa a la lógica o a la razonabilidad económica del negocio realizado. En efecto; no se trata de valorar lo ilógico que es constituir una sociedad si antes y después de hacerlo todo sigue económicamente igual, salvo el ahorro de impuestos. Se trata de averiguar si el contrato de sociedad se ha utilizado con la finalidad objetiva que el derecho prevé. Si la respuesta es afirmativa, el ahorro fiscal es irrelevante.
No es, pues, de extrañar que el propio TS señale que recalificar los negocios que el contribuyente ha realizado es “algo más que una simple calificación de los "hechos, actos o negocios realizados" conforme a su verdadera naturaleza”. Y prosigue: “las instituciones no han sido creadas por el legislador de manera gratuita y, desde luego, no han sido puestas a disposición de los servidores públicos de manera libre o discrecional, sino solo en la medida en que se cumplan los requisitos establecidos en cada una de ellas. No son, en definitiva, intercambiables. Pretender que la "calificación" tributaria permite una actuación como la que nos ocupa sería tanto como otorgar al precepto contenido en el artículo 13 de la Ley General Tributaria un poder expansivo incompatible con el resto de la regulación legal, pues haría innecesaria la presencia de otras figuras, como el conflicto en la aplicación de la norma o la simulación”.
En definitiva, “no es posible, con sustento en el artículo 13 de la (LGT), que la Inspección de los tributos pueda desconocer actividades económicas formalmente declaradas por personas físicas, atribuir las rentas obtenidas y las cuotas del impuesto sobre el valor añadido repercutidas y soportadas a una sociedad que realiza la misma actividad económica que aquellas, por considerar que la actividad económica realmente realizada era única y correspondía a esa sociedad, bajo la dirección efectiva de su administrador, y, finalmente, recalificar como rentas del trabajo personal las percibidas por las mencionadas personas físicas” (ver, entre otras, las STS antes citadas).
Como ya he dicho, soy consciente de que la concatenación de los negocios y la ausencia de negocios típicos que se adapten siempre a la rica y compleja realidad empresarial hace sumamente difícil ponderar adecuadamente su certeza. Pero, por difícil que sea, nunca se puede concluir que para que los arts. 15 y 16 de la LGT sean de aplicación, es suficiente acreditar que la finalidad principal de las operaciones realizadas es el ahorro fiscal. Cosa distinta es que este sea la consecuencia final de una utilización inadecuada de las formas negociales. El problema es que, si tanto se repite que la finalidad de ahorro fiscal es determinante en la calificación de los negocios, acabaremos asumiéndola como norma o principio general. Y yo, al menos, me resistiré hasta el último minuto del partido.
Antonio Durán-Sindreu Buxadé
Doctor en Derecho, Profesor de la UPF y Socio Director DS
#𝔗𝔞𝔵𝔩𝔞𝔫𝔡𝔦𝔞