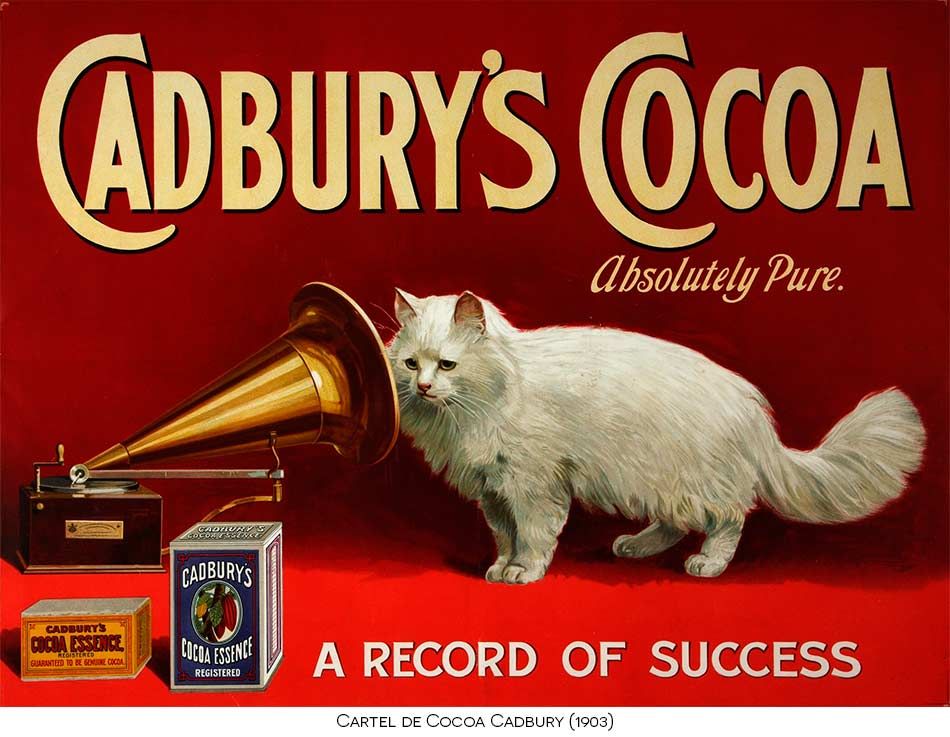
El aggionarmento de la cláusula general antiabuso
El control a posteriori por la Administración de las actuaciones de los obligados tributarios la sitúan en un rol que algunos denominan de policía fiscal. Entre las funciones de ese cometido destacan las que integran lo que podríamos llamar política antielusiva, es decir, la detección y corrección de aquellos comportamientos abusivos orientados a reducir o evitar la carga tributaria.
Como es sabido, los comportamientos elusivos de los contribuyentes pueden ser enfrentados mediante cláusulas especiales o cláusulas generales antiabuso. Mientras que las primeras se reconducen a presunciones, verdades interinas o ficciones, las GAAR (General Anti-Avoidance Rules) son instrumentos normativos de expresión abierta y abstracta, que atribuyen a la Administración la facultad de denegar ventajas fiscales a ciertas operaciones o transacciones por anómalas y abusivas. Las GAAR tienen un trasfondo analógico y, al desconocer las operaciones realmente realizadas por los obligados tributarios, son potencialmente lesivas de la seguridad jurídica.
Que en un determinado sistema fiscal exista una cláusula general antiabuso se considera siempre una opción del legislador amparada por su libertad de configuración del ordenamiento. Y lo cierto es que muchos ordenamientos nacionales no disponían de este instrumento para enfrentar la elusión tributaria.
Era más habitual encontrarlo en países de Derecho continental, con el ejemplo histórico del parágrafo 42 de la Ordenanza Tributaria Alemana de 1977 sobre el abuso de las formas o el abuso de derecho en Francia del artículo 64 del Livre des Procedures Fiscales. En esta línea se situaba el viejo fraude de ley del artículo 24 de la Ley General Tributaria de 1963. Por el contrario, en los ordenamientos de cuño anglosajón, la elusión se combatía con principios de aplicación jurisprudencial, como la prevalencia de la sustancia sobre la forma o el bussines purpose test, pero no era habitual encontrarse con genuinas cláusulas generales antielusivas.
Esta situación cambio radicalmente a partir del impulso a la política antielusiva por el Plan BEPS de 2013. Ya con anterioridad, la implementación por la OCDE en 2006 del concepto planificación fiscal agresiva venía a avalar la legitimidad de los Estados para proteger la potencialidad recaudatoria de sus sistemas fiscales frente a actuaciones de los obligados tributarios que, sin constituir vulneraciones directas del ordenamiento jurídico, conllevasen un vaciamiento de los hechos imponibles. La lucha contra la elusión sería una forma de asegurar que todos contribuyesen al sostenimiento de los gastos públicos y de alcanza la justicia tributaria.
Los propios principios de BEPS se verían pronto desbordados por iniciativas nacionales. Y aunque el Plan no contemplaba en ninguna de sus 15 acciones la necesidad de que los países incorporasen una cláusula antielusiva, sí parecía desprenderse esta posibilidad de la Acción 5, que hacía referencia a combatir las prácticas tributarias perniciosas, teniendo en cuenta… la sustancia. Además, el propio Plan BEPS se perfilaba como un elemento legitimador de las políticas fiscales como, por otra parte, reconoció el Tribunal Supremo en las sentencias de 9 de febrero de 2015 (3971/2013 y 188/2014) y 2 de febrero de 2015 (184/2014).
La era pos-BEPS supuso la incorporación de cláusulas generales antiabuso en países que no las tenían. Así se fueron implementando medidas generales antiabuso en países del área anglosajona, como Australia, Reino Unido, y, sobre todo, Estados Unidos, con la US Health Care and Education Reconciliation Act, que modificó la Sección 7701 del Internal Revenue Code. Pero también en estados del ámbito continental europeo como Italia. Y también en países emergentes como China o India. Destacan sobre todo los países del área LATAM, en los que era infrecuente que los sistemas tributarios contasen con cláusulas generales contra la elusión, salvo casos excepcionales como Brasil o Argentina. Pero, en los últimos tiempos resultó ser habitual la incorporación de estas medidas generales como la Norma XVI en Perú (Decreto Legislativo No. 1121 de 2012), la reforma en 2013 del artículo. 869 del Estatuto Tributario en Colombia o la Ley 20.780 de 2014 de Chile. Y el caso más reciente de México.
Y esta tendencia a la implementación de cláusulas generales antiabuso como remedio contra los comportamientos elusivos tuvo su contrapunto en Europa por medio de lo que se dio en denominar BEPS europea y que tiene en la ATAD (Anti Tax Abuse Directive -UE- 2016/1164 del Consejo de 12 de julio) su más lograda expresión. En concreto, el artículo 6 de la Directiva Antiabuso incluye un modelo de norma general contra las prácticas abusivas para que sea objeto de transposición por los Estados miembros. Según el considerando 11 de la ATAD, el objetivo de esta propuesta de cláusula antiabuso es garantizar la aplicación uniforme de esas normas generales en situaciones de ámbito nacional, dentro de la Unión y en relación con terceros países, de modo que su alcance y los resultados de su aplicación en situaciones nacionales y transfronterizas no difieran. La medida se define como un nivel mínimo de protección, ya que, según el artículo 3 de la ATAD, no es óbice para la aplicación de disposiciones nacionales dirigidas a salvaguardar un nivel de protección más elevado.
Por tanto, la Unión apuesta por la implementación de una cláusula antiabuso y por un patrón armonizado de la misma. Ello supone un cambio radical en la política antielusiva seguida por la Unión Europea. Se supera una primera etapa en la que la jurisprudencia preservaba la plena eficacia de las libertades comunitarias y proclamaba que la pérdida de recaudación no constituía una razón imperiosa de interés que justificase la restricción de la libertad de establecimiento o de la libre circulación de capitales. Y se pasa a una aceptación de la existencia de cláusulas antielusión como realidades puramente domésticas, inherentes al carácter estatal de la soberanía tributaria. En sentencias como Vestergaard o Baxter se declaran admisibles las cláusulas antielusión internas, siempre que no resulten discriminatorias y sean proporcionados, en el sentido de necesarias y adecuadas. Proclamándose, por ejemplo, en la sentencia Lankhorst de 12 de diciembre de 2002, que no puede construirse una cláusula antiabuso presumiendo que el mero ejercicio de una libertad comunitaria (en tal caso se trataba de la libertad de establecimiento) determine un comportamiento abusivo.
Pero será sólo cuando se proclame a nivel europeo una verdadera doctrina contra el abuso cuando realmente podamos hablar de fundamento comunitario para las cláusulas antielusivas domésticas, de la mano de una jurisprudencia encarnada en una serie de resoluciones emblemáticas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así se invocaría un principio general antiabuso, según el cual los justiciables no pueden prevalerse de las normas comunitarias de forma abusiva o fraudulenta (entre otras, sentencias de 12 de mayo de 1998, Kefalas y otros, C-367/96, Rec. p. I-2843, apartado 20; de 23 de marzo de 2000, Diamantis, C-373/97, Rec. p. I-1705, apartado 33, y de 3 de marzo de 2005, Fini H, C-32/03, Rec. p. I-1599, apartado 32)” (ap. 68).
El estándar se situaría, primero, en el business purpose test, de manera que no habría abuso si el negocio está guiado por una finalidad económica, más allá de la pura ventaja fiscal. En la conocida sentencia Leur-Bloem de 17 de julio de 1997 (As. 28/95), se afirma que el concepto de motivos económicos válidos es más amplio que la mera búsqueda de una ventaja puramente fiscal y en la sentencia Foggia de 10 de noviembre de 2011 (As. C-126/10) se propone una ponderación entre la cuantificación de la razón económica de la operación y el importe de la ventaja fiscal obtenida.
Ese estándar se eleva considerablemente en la sentencia Halifax, de 21 de febrero de 2006 (As. C-255/02) y, sobre todo, en Cadbury-Schweppes de 12 de septiembre de 2006 (C-196/04), donde se proclama que limitar una libertad comunitaria por motivos anti-elusivos sólo puede estar justificado si se excluyen de las ventajas fiscales los montajes puramente artificiales cuyo objetivo sea eludir la ley nacional. Y, posteriormente, y teniendo en cuenta lo dispuesto por la sentencia Weald Leasing de 22 de diciembre de 2010, se entiende que para llegar a la conclusión de que existe una práctica abusiva es necesario también que la ventaja fiscal sea contraria al objetivo perseguido por la Directiva y las disposiciones nacionales dictadas en su desarrollo.
Toda esta doctrina es recogida en el modelo de cláusula general que contiene el artículo 6 de la ATAD, que aunque se limita a la elusión de las sociedades, da pista de lo que puede ser un diseño de la política antielusiva armonizada. Habrá abuso cuando los mecanismos tengan como propósito principal o como uno de sus propósitos principales la obtención de una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la normativa tributaria aplicable y que se encuentren falseados, en la medida en que no se hayan establecido por razones comerciales válidas.
Que exista un modelo de cláusula general en una Directiva que tiene que ser objeto de transposición resulta trascendente, no sólo porque supone que los Estados miembros deberán introducir una medida general antiabuso (lo que quiebra la tradición expuesta de libertad de los países para decidir sus instrumentos antielusivos) sino porque ello va a suponer que la aplicación de estas medidas domésticas va a poder ser controlada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al resultar las cláusulas domésticas transposición del Derecho de la Unión Europea. Así se entendió respecto a la exigencia de motivos económicos válidos en las operaciones de reestructuración y en la sentencia Dzodzi de 18 de octubre de 1990 (C‐297/88 y C‐197/89).
En nuestro ordenamiento interno el rol de cláusula general antiabuso lo viene desempeñando el conflicto en la aplicación de la norma tributaria del artículo 15 de la Ley General Tributaria. Precepto que, como es sabido, es el heredero del fraude de ley del artículo 24 de la Ley General Tributaria de 1963, que fundaba la anomalía negocial en un término de cuño iusprivatista recogido en el artículo 6,4 del Código Civil. El conflicto tiene como contrapunto la figura de la simulación recogida en el artículo 16 de la Ley General Tributaria. Y, en ocasiones, se ha acudido, como un sucedáneo de medida general antiabuso, a la calificación del artículo 13 de la ley codificadora. De manera que, podría decirse que existen, no una sino varias cláusulas generales de posible aplicación, con trámites distintos y efectos divergentes. Y ante la nefasta tendencia administrativa de considerar intercambiables estos instrumentos, se he pronunciado el Tribunal Supremo en la sentencia 904/2020, de 2 de julio de 2020, al afirmar que las instituciones no han sido creadas por el legislador de manera gratuita y, desde luego, no han sido puestas a disposición de los servidores públicos de manera libre o discrecional, sino solo en la medida en que se cumplan los requisitos establecidos en cada una de ellas.
Como es sabido, el artículo 16 de la Ley General Tributaria no define la simulación, por lo que hay que entender que tal concepto se concibe en los términos en que lo hace el ordenamiento común. Por el contrario, el conflicto en la aplicación de la norma se reconduce a aquellas situaciones en que se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se minore la base o la deuda tributaria mediante actos o negocios que sean notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido o que del recurso a los mismos no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los actos usuales o propios.
Pues bien, hallándose en la actualidad en plena tramitación parlamentaria el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, la Exposición de Motivos del mismo afirma, respecto a la transposición de la ATAD, que en el caso de la norma general antiabuso no será necesaria una modificación de nuestra normativa en la medida en que ya se recoge en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a través de las figuras del conflicto en la aplicación de la norma tributaria y la simulación. Lo que viene a suponer que el legislador considera que el conflicto en la aplicación de la norma sería la versión española de la cláusula general antiabuso común. Y que su contenido cumple las exigencias del artículo 6 de la ATAD.
Y esta circunstancia genera una magnífica oportunidad para reflexionar, no sólo sobre si el conflicto recoge realmente en nuestro ordenamiento los principios que inspiran la cláusula europea común, sino sobre la necesidad de un aggiornamiento de nuestro principal instrumento general antielusivo.
En primer lugar, si contrastamos el contenido del artículo 15 de la Ley General Tributaria con la cláusula general de la ATAD, podemos confirmar que buena parte de los elementos de ésta ya están, expresa o implícitamente, presentes en la norma de conflicto. Por ejemplo, la ventaja fiscal como propósito principal o uno de los propósitos principales, que se desvirtúe el objeto o la finalidad de la normativa tributaria aplicable y que exista falsedad por ausencia de razones comerciales válidas.
Así, la falta de una razón económica o el propósito prioritariamente fiscal de la operación se deduce de la referencia a que no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal. Y si bien la ATAD no ha asumido el estricto estándar de artificiosidad de Cadbury-Schweppes (que casi identifica dicha artificiosidad con la simulación) sí hace mención al negocio artificioso, como también lo hace el artículo 15 de la Ley General Tributaria.
Pero la artificiosidad de este precepto pone de relieve la difícil coordinación del artículo 15 de la Ley General Tributaria con la simulación del artículo 16, ya que colisiona con el propio concepto de simulación. Como ha reconocido la Dirección General de Tributos, la simulación constituye la confección artificiosa de una apariencia destinada a velar la realidad que la contradice (consulta V3158-17 de 5 de diciembre de 2017). Y el Tribunal Supremo entiende que, por eso mismo, la simulación presupone siempre un comportamiento doloso (sentencias 192/2020, de 13 de febrero, 3309/2020 de 15 de octubre de 2020, y más recientemente, en la 448/2021, de 4 de febrero de 2021). Por lo que habría que entender que el negocio artificioso del artículo 15 no puede identificarse con un negocio artificial por simulado, sino con el que es artificioso porque es impropio, esto es, inadecuado para lograr el objetivo que se pretende conseguir con el mismo.
Y aunque en el artículo 15 de la Ley General Tributaria se habla de notoria artificiosidad e impropiedad, una interpretación de este precepto desde la exigencia de la ATAD de un propósito fiscal principal, puede llevarnos a entender que la prioritaria búsqueda de una ventaja fiscal se manifiesta a través de un acto o negocio artificioso o impropio. Y que, por tanto, la exigencia de tal propósito está presente en la mención a que no se produzcan efectos jurídicos o económicos relevantes distintos del ahorro fiscal. Aunque sería conveniente que nuestra cláusula general recogiese explícitamente un test de propósito principal de la operación, en línea con las tendencias internacionales y con la cláusula general para evitar el abuso de convenios de doble imposición contenida en el artículo 7 del Multilateral Instrument y recogida en la posición española sobre éste.
Pero, en cualquier caso, es evidente que hay un aspecto trascendental de la cláusula del artículo 6 de la ATAD que no se encuentra recogido en el artículo 15 de la Ley General Tributaria y es la constatación de que la ventaja obtenida resulte contraria a la norma aplicable reguladora del impuesto. Cuando la norma anitileusiva hablaba de fraude de ley, este concepto ya requería un fin contrario a la norma defraudada. Pero el artículo 15 no recoge esta exigencia. Lo cual suscita la duda de si, cuando se está apreciando un abuso de Derecho desde la perspectiva del ordenamiento europeo (por ejemplo, en materia de IVA, donde se requiere que el abuso sea contrario a la Directiva), la Administración debe emitir un juicio independiente de incompatibilidad con la normativa reguladora. Por tanto, la propia cláusula general debería insertar la exigencia de una valoración de si la operación frustra la finalidad o ratio legis de la norma que da amparo al particular.
Todo ello nos puede conducir a proponer una actualización de la regla general antiabuso, puesto que el actual artículo 15 de la norma codificadora adolece de carencias evidentes. Empezando por la extravagante y confusa denominación de conflicto, sólo justificable cuando se adoptó en 2003 por la intención de abandonar el término fraude de ley, de origen civil. Su aplicabilidad también resulta dudosa en ciertos casos, como por ejemplo en relación con el abuso en el IVA o en la denegación del régimen de neutralidad en operaciones de reestructuración por ausencia de motivo económico válido.
Y, además, una renovación de la GAAR española podría ser una buena oportunidad para incorporar exigencias sobre los instrumentos antiabuso pergeñadas por la jurisprudencia europea en pro de la proporcionalidad y la seguridad jurídica.
A favor de la proporcionalidad, mencionando la admisión de prueba en contra y la no aplicación automática de la medida antileusión, a lo que ayudaría establecer el aludido requisito de que el actuar del obligado y la ventaja obtenida resulten contrarios a la finalidad de la norma defraudada.
Y en pos de la seguridad jurídica, desterrando la confusión en la aplicación de los artículos 13, 15 y 16 de la Ley General Tributaria. Y aprovechando la doctrina de la no intercambiabilidad defendida por el Tribunal Supremo, cabría abordar la continuidad de la simulación como una cláusula antiabuso alternativa. Es significativo que no se defina la simulación porque se trata de una categoría diseñada en el derecho privado. Al ser una figura que ya existe en el ordenamiento cabría dudar de la conveniencia de su subsistencia como presupuesto de un mecanismo antiabuso específico. Ello no impediría que se pudiera aplicar como se hace con otras máximas como el levantamiento del velo societario, que no está contemplada en la Ley General Tributaria. Todo ello exigiría reflexionar sobre la oportunidad de una cláusula antiabuso única.
Y, puestos a pedir, se podrían añadir dos cuestiones que ha dejado muy claras Halifax. Que el contribuyente no está obligado a optar por la disyuntiva negocial fiscalmente más gravosa (lo que conllevaría una proclamación legal del derecho a la planificación fiscal lícita) y que, en los supuestos de abuso, lo procedente es restablecer la situación que se ha pretendido evitar con el uso indebido de las formas jurídicas y exigir el tributo de acuerdo con la naturaleza del negocio realizado. Lo que supone entender que la sanción no es la reacción más apropiada que merecen las conductas abusivas.
Se trata, en suma, de un esfuerzo por actualizar nuestra medida general antiabuso. No sólo por el recurrente seguidismo que propugna atender a los tax trends y sugiere el alineamiento de nuestras normas con esas tendencias, sino por imperativo de la primacía del Derecho de la Unión que ha optado por extender los tentáculos de la armonización también al diseño de cláusulas generales antiabuso. Y por el sólido convencimiento de que sólo se reforma lo que se quiere conservar.
César García Novoa
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Santiago de Compostela. Consejero Académico de Vento Abogados y Asesores
# 𝔗𝔞𝔵𝔩𝔞𝔫𝔡𝔦𝔞