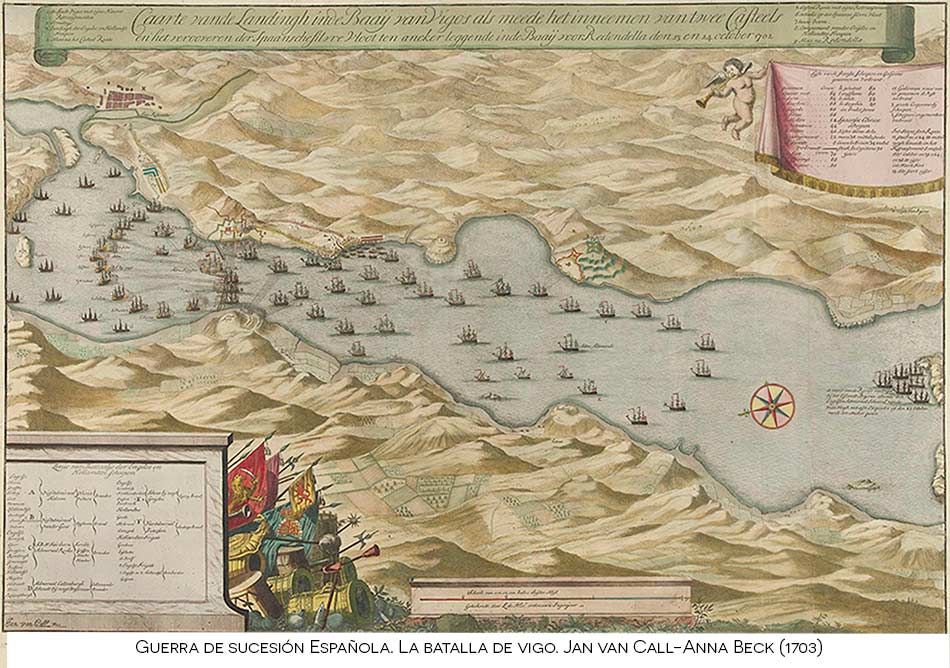
El horizonte de la Ley de Prevención del Fraude y los pactos sucesorios en Galicia
Un conocido pasaje bíblico, la parábola del hijo pródigo, comienza con una reclamación del hijo dilapidador a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Pocos precedentes más teníamos de lo que se conoce como herencias en vida antes de que una fiscalidad favorable las pusiera de moda, en especial en Comunidades Autónomas como Galicia. Fue una beneficiosa tributación la que hizo que estos pactos sucesorios alcanzaran una gran difusión en los últimos tiempos, incentivada en Galicia por una Administración autonómica que, en su peculiar camino de Damasco, experimentó la conversión de considerarlos un indicio de fraude para pasar a publicitarlos como si de un producto con denominación de origen se tratase.
Y en este contexto de furor por los pactos sucesorios por razones fiscales, el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, actualmente en el Senado, introduce un nuevo párrafo en el artículo 36 de la Ley del IRPF. Como es sabido, este precepto hace referencia a los valores de adquisición y de transmisión para el cálculo de ganancias y pérdidas patrimoniales en las enajenaciones a título lucrativo. Con carácter general, se toman los valores que resulten de la aplicación de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin que puedan exceder del valor de mercado...
El párrafo que se pretendía introducir y que, supuestamente, acababa con los beneficios de los pactos sucesorios decía inicialmente que no obstante, en las adquisiciones lucrativas por causa de muerte derivadas de contratos o pactos sucesorios con efectos de presente, el beneficiario de los mismos que transmitiera antes del fallecimiento del causante los bienes adquiridos se subrogará en la posición de este, respecto al valor y fecha de adquisición de aquellos, cuando este valor fuera inferior al previsto en el párrafo anterior. La redacción parecía establecer un efecto sucesorio del transmitente en la posición jurídica del adquirente. Con buen criterio, el texto que finalmente pasó al Senado matiza que la subrogación en la posición del causante lo es sólo respecto al valor y fecha de adquisición de los bienes transmitidos.
De esta proyectada reforma se han dicho muchas cosas. Por tomar algunos titulares de prensa, suministrados por el azar algorítmico de Google, se dijo que se fulmina el atractivo fiscal de los pactos sucesorios, que se da un golpe a las herencias en vida o se habla de estocada al pacto sucesorio gallego. Incluso en algunas Comunidades Autónomas se ha llegado a afirmar que la reforma es contraria al derecho civil propio.
Como casi siempre, los titulares periodísticos sucumben al pecado del clickbait y de la simplificación, que eclipsa el análisis jurídico sosegado al que aspiramos en esta entrada de Taxlandia.
Así, para entender el alcance de esta modificación contenida en el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención del Fraude hay que partir de varias premisas. La primera es que el Código Civil, de cuño napoleónico, sólo admite dos formas de disposición de bienes a título gratuito, la donación entre vivos y el testamento (art. 893 del Código Civil español). Lo que significa que se prohíbe la llamada sucesión contractual, al excluir la herencia futura del objeto de los contratos (artículo 1271).
La segunda es la realidad de los derechos civiles autonómicos que coexisten con el Código Civil. El artículo 149, 1, 8º de la Constitución establece que el Estado tiene competencia exclusiva en la legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas, de los derechos forales especiales allí donde existan. La realidad de estos derechos territoriales es una singularidad de nuestro derecho privado que habría sobrevivido a una experiencia histórica de claro talante unificador como la codificación. En coherencia con ello, este artículo 149, 1, 8º de la Constitución ampara un desarrollo por las Comunidades Autónomas de su propio Derecho Civil, siempre que haya una específica recepción de esta competencia en los respectivos Estatutos de Autonomía (sentencia del Tribunal Constitucional 182/1992, de 16 de noviembre). Así, las Comunidades Autónomas son competentes para conservar, modificar y desarrollar la ordenación de su Derecho Privado, como ha hecho Galicia, pero también Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra o País Vasco.
En el supuesto gallego, ello se tradujo en la inicial adopción de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia, 4/1995, de 24 de mayo, de Derecho Civil de Galicia y la vigente Ley 2/2006, de 14 de junio. En ambas normas se recogen multitud de figuras jurídicas, muchas de ellas de escasísima aplicación práctica y pensadas para una realidad social y económica completamente superada. Y, sobre todo, se contemplan dos típicos ejemplos de pactos sucesorios: la apartación de los artículos 224 y siguientes de la Ley 2/2006, que recae sobre la legítima y el pacto de mejora (artículos 214 y siguientes), especialmente en la modalidad de pacto con entrega de presente.
Y en relación con su fiscalidad, estos pactos sucesorios, en tanto dan lugar a hechos imponibles del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, chocaban con la realidad del carácter estatal de este impuesto. La Ley del Impuesto hace referencia al gravamen de los bienes adquiridos por herencia o legado o cualquier título sucesorio. Sin embargo, fue el artículo 11 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1629/1991 el que, a la hora de desarrollar los títulos sucesorios que determinan el gravamen, menciona los pactos sucesorios. Por tanto, adquirir por pacto sucesorio equivale, a efectos del impuesto, a adquirir por herencia y no por donación, a pesar de que no medie la muerte del causante. Quedaba, sin embargo, la duda de si el devengo tendría lugar cuando se transmitía en vida o cuando, posteriormente, fallecía el transmitente. Duda disipada por el apartado segundo dos del artículo 5 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, que introduce una referencia en el artículo 24,1 de la Ley del Impuesto y según la cual, en las adquisiciones producidas en vida del causante como consecuencia de contratos y pactos sucesorios, el impuesto se devengará el día en que se cause o celebre dicho acuerdo.
A ello hay que unir el tratamiento fiscal favorable que se dispensa a las sucesiones a favor de ascendientes, descendientes y cónyuge (Grupos I y II) en muchas Comunidades Autónomas. También aquí debe referirse el caso de Galicia, con la reducción de un millón de euros introducida por el artículo 2 de la Ley 7/2019 de 23 de diciembre con efectos 1 de enero de 2020. Por tanto, los pactos sucesorios y, singularmente, las figuras propias del derecho gallego constituyen una excelente fórmula jurídica para transmitir a cónyuge o hijos, bienes y derechos de manera semejante a como se podría hacer con una donación. Y hacerlo sin coste fiscal. Lo que explica la proliferación, especialmente, de los pactos de mejora.
Sin embargo, muchos han sido los problemas que han suscitado estos pactos hereditarios. Y ello en tanto que aplicar disposiciones fiscales pensadas para transmisiones en las que media la muerte de una persona a un negocio donde no se requiere que tal fallecimiento concurra provoca necesariamente desajustes. Pensemos en la posibilidad de que la bonificación del artículo 20,2, c) de la Ley del Impuesto, pensada para la vivienda habitual del causante en el momento del fallecimiento, se pudiera aplicar sucesivamente a varias viviendas transmitidas a los distintos herederos a través de distintos pactos sucesorios. Lo que obligó a la correspondiente reforma legal.
Pero, sobre todo, la gran cuestión era si este tratamiento como transmisión mortis causa de una entrega de bienes en la que no media la muerte del causante podía extenderse a otros impuestos, singularmente al IRPF. Como se recordará, la controversia se centró en el tratamiento de las posibles ganancias o pérdidas patrimoniales del transmitente, pues éstas sólo existirían, desde la desaparición en la Ley 35/2006 de la plusvalía del muerto, si se considerase que el pacto sucesorio constituye una trasmisión lucrativa intervivos. La polémica fue resuelta finalmente por el Tribunal Supremo en su conocida sentencia 407/2016 de 9 de febrero de 2016. El Alto Tribunal entendió que los pactos sucesorios (en concreto, la apartación gallega) conllevan una transmisión por causa de muerte comprendida dentro del art. 33.3.b) de la Ley del IRPF con el argumento de que no se ha previsto lo contrario porque…de haberse querido excluir, el legislador bien podría haber excluido los pactos sucesorios, o imponer como condición la muerte física del contribuyente, al no hacerlo no es más que por su expresa voluntad de haber querido comprenderlo en la inexistencia de ganancia o pérdida patrimonial.
El Tribunal Supremo defiende, pues, que los pactos sucesorios dan lugar a transmisiones mortis causa aunque reconoce que podría entenderse que al menos formalmente, nos encontramos ante una adquisición intervivos, determinada por ser realizada en vida del apartante…Por el contrario, la Dirección General de Tributos, en consultas como las de 23 de marzo de 2005 (V0508-05) y 10 de diciembre de 2008 (V2355-08) se inclinaba por considerar que estos pactos dan lugar a enajenaciones intervivos, sobre la base de que no se requiere la muerte del transmitente. El más reciente ejemplo es la consulta de 5 de junio de 2020 (V1788-20) relativa al llamado finiquito de legítima ibicenco.
En cualquier caso, sí conviene insistir en que lo determinante para que una transmisión sea o no sea por causa de muerte no debe ser tanto que la misma se haga en vida (obviamente, todas las decisiones de transmitir se hacen en vida de alguien) sino que el efecto traslativo dependa de la muerte de un sujeto. Y en el caso de la apartación o del pacto de mejora con entrega de presente la transmisión no depende del fallecimiento futuro del transmitente. El único dato que pudiera llevar a concluir que estos pactos tienen una causa sucesoria es que el objeto de los mismos es la herencia futura. Aunque esta afirmación sólo valdría para la apartación, que tiene por objeto la legítima que, como se sabe, es una porción de la herencia reservada legalmente a ciertos sujetos. Por el contrario, el pacto de mejora puede recaer sobre todo tipo de bienes del transmitente, que no serían herencia hasta el fallecimiento de su titular. En suma, el pacto de mejora con entrega de presente no difiere en sus efectos de la donación. Un sujeto puede hacer un pacto de mejora o donar, consiguiendo con ambos negocios prácticamente los mismos efectos.
Pues bien, una vez que la tributación de estos pactos sucesorios, singularmente la apartación y el pacto de mejora gallego, está plenamente asentada y resulta palmaria la legalidad de acudir a estos negocios en lugar de a una donación para transmitir bienes a los hijos, aparece en el horizonte el cambio normativo que va a introducir la Ley de Prevención del Fraude.
Tratándose de una norma contra el fraude, parecería razonable que una medida referida a los pactos sucesorios se circunscribiera a situaciones en las que el recurso a estos negocios jurídicos se hace con finalidad fraudulenta. Sobre todo, cuando se utiliza la nula tributación del pacto sucesorio para lograr la actualización del valor del bien a efectos de neutralizar la plusvalía de un futura (y próxima en el tiempo, se supone) transmisión del bien a un tercero. Por el contrario, la reforma que va a implementar el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención del Fraude establece, como señalamos, una subrogación del beneficiario adquirente en el valor y fecha de adquisición del transmitente, cuando aquél transfiera los bienes adquiridos antes del fallecimiento del causante. Pero sin fijar, por ejemplo, un plazo de tiempo entre la transmisión por pacto sucesorio y la posterior enajenación por el adquirente. Y ello porque, si media un corto lapso de tiempo entre la adquisición del bien por pacto de mejora y su ulterior transmisión a un tercero, se podría inferir que tal pacto no tuvo más finalidad que la mera actualización del valor del bien.
Por tanto, la medida prevista en la reforma no se va a aplicar a conductas presumiblemente fraudulentas, sino que supone con carácter general una subrogación del adquirente por pacto sucesorio en el valor histórico del bien del causante transmitente. Algo que no es habitual en las normas tributarias, que suelen aceptar actualizaciones del valor de bienes y derechos cuando se produce el efecto traslativo de dominio de los mismos. Cuando la ley dispone una subrogación de este tipo (pensemos en el régimen de diferimiento en las operaciones de reestructuración) lo prevé para salvaguardar la neutralidad. Y, si bien la Ley del Impuesto de Sucesiones, en su artículo 20,3, admite la subrogación de bienes, lo hace para el caso en que unos mismos bienes en un período máximo de diez años fueran objeto de dos o más transmisiones mortis causa en favor de descendientes y con el fin de conjurar una sobreimposición. Las subrogaciones en el valor no suelen tener un perfil antifraude.
Pero es evidente que una cosa son las objeciones a la técnica jurídica en la reforma del referido Proyecto de Ley y otra, muy distinta, que resulten aceptables algunas críticas claramente desenfocadas a esta modificación legal. Así, se ha dicho que esta reforma acaba con el atractivo fiscal de los pactos sucesorios. Pero no es así, porque ese verdadero atractivo, como ha quedado claro, es la aplicación del régimen ventajoso de las herencias y, en el caso de Galicia, la reducción de 1.000.000 en la base imponible, que funciona como un mínimo exento. Además, la incidencia de la reforma no es en la transmisión por el pacto sucesorio sino en la ganancia patrimonial derivada de la ulterior enajenación del bien adquirido.
Se ha dicho también que la reforma es retroactiva. Obviamente, la medida define el valor de adquisición para ganancias generadas con posterioridad a su entrada en vigor. Esto es, afectará a ganancias de patrimonio por transmisiones posteriores al inicio de su vigencia, siendo irrelevante la fecha de adquisición del bien transmitido y, por tanto, la fecha del pacto sucesorio que dio lugar a dicha adquisición. Como ha señalado el Tribunal Constitucional en la Sentencia 330/2005 de 15 diciembre, cuando una medida incluida en la nueva norma no alcance a situaciones consolidadas, …es evidente que no nos encontramos ante ningún supuesto de retroactividad, ni tan siquiera en grado mínimo (FJ 7º).
Tampoco son de recibo argumentos referidos a la seguridad jurídica cuando ésta se vincula a un inexistente derecho a la congelación del marco normativo fiscal. Así lo defendió hace mucho tiempo ya el Tribunal Constitucional al negar los derechos adquiridos al mantenimiento de un régimen tributario (sentencias 6/1983, de 4 de febrero -FJ 2º- y 41/1983, de 18 de junio -FJ 2º-).
E incluso, se ha llegado a afirmar que redefinir el valor de adquisición en la cuantificación de un elemento del hecho imponible de un impuesto estatal como el IRPF afecta a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. Argumento empleado por Comunidades Autónomas que, por el contrario, han aplaudido la llamada armonización fiscal de los Impuestos de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones.
Y es que, en el fondo, la proliferación de estos pactos sucesorios se explica, entre otras motivaciones, por la inexistencia en la normativa estatal de un mínimo exento para las donaciones a favor de ascendientes, descendientes y cónyuge. No es comprensible que, a diferencia de otros países, en España los padres no puedan donar a los hijos ciertas cantidades sin coste fiscal para el donatario. Y ello al margen de que algunas Comunidades Autónomas han previsto bonificaciones para donaciones para fines específicos como la adquisición de vivienda habitual o, como medida de bussines ángel, para la creación de una empresa.
En suma, la reforma desactiva una de las ventajas del actual régimen fiscal de los pactos sucesorios como es la posibilidad de actualizar valores para neutralizar futuras ganancias patrimoniales. Pero las Comunidades Autónomas, en uso de sus competencias normativas en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, pueden mantener un régimen favorable a las transmisiones gratuitas de padres a hijos, por ejemplo, bonificándolas en el impuesto de donaciones. Y pueden hacerlo en legítimo ejercicio de sus competencias normativas respecto a un tributo cedido. Intentar contrarrestar esta facultad de las Comunidades Autónomas de régimen común a través de la mal llamada armonización sí que pondría en tela juicio un rasgo esencial del actual modelo de financiación autonómica como es la corresponsabilidad fiscal.
César García Novoa
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Santiago de Compostela
# 𝔗𝔞𝔵𝔩𝔞𝔫𝔡𝔦𝔞