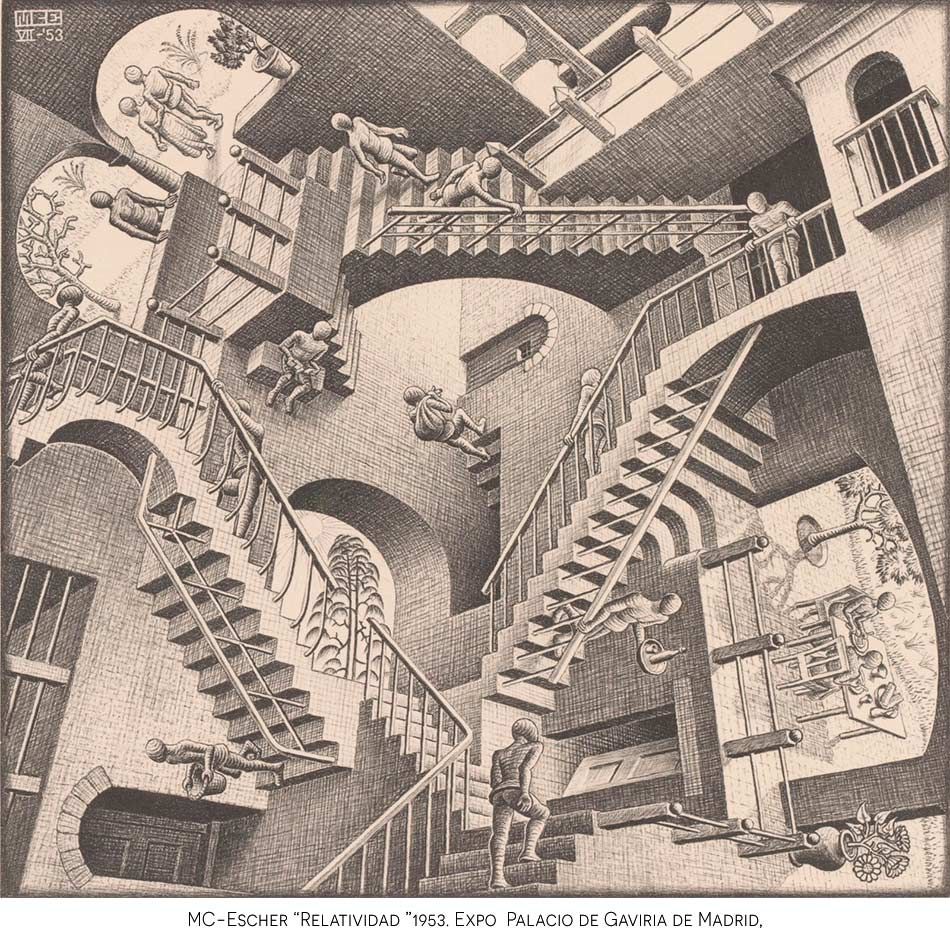
Fiscalidad de las multinacionales. La avanzada europea
De intermediarios, chivatos, impuestos digitales y otras cuestiones.
En la geometría básica un punto de inflexión se define como el lugar donde lo cóncavo se convierte en convexo. Si hay un punto de inflexión en el problema de la fiscalidad de las multinacionales ese es, sin duda, el Plan BEPS de la OCDE y el G20, que se presenta en 2013 y cuyo Informe definitivo data de 2015. Tal es así que se habla de un escenario post-BEPS, para referirse a los cambios profundos que se adivinan a partir de ese instante. Pero ya antes, con el Tercer Foro sobre Administración Tributaria, celebrado en Seúl en 2006, la OCDE había acuñado el concepto de planificación fiscal agresiva, como nuevo leit motiv para hacer frente a estrategias de las multinacionales que no pagan, allí donde obtienen beneficios, la llamada fair share taxation o parte justa de impuestos.
Antes de BEPS la tributación internacional se basaba, casi exclusivamente, en la aplicación de la red de Convenios de Doble Imposición inspirados en el Modelo de la OCDE. La OCDE, siempre con el estigma de ser un club de países ricos, encarnaba un multilateralismo limitado: unos pocos países diseñaban la política fiscal internacional y los demás la aplicaban por el temor a quedar desalineados con las tendencias internacionales.
El Modelo de Convenio de la OCDE encarnó durante muchos años el paradigma de reparto del poder tributario para gravar los beneficios de las empresas multinacionales. Bajo este paradigma, la tributación de los grupos internacionales se cimentaba en una serie de reglas, que podemos sintetizar en las cuatro siguientes.
En primer lugar, el denominado principio de libre competencia, y su corolario contable, el principio de entidad o empresa separada. Conforme a este principio se da prevalencia a la forma jurídica (las filiales son personas jurídicas diferentes de las matrices y, por tanto, residentes fiscales en los países en que estén constituidas) frente a la realidad de que un grupo multinacional es una entidad única desde el punto de vista económico (se descartan fórmulas de consolidación como el Home State Taxation o el Unitary Taxation aplicado en Estados Unidos, que en Europa encarna el Proyecto de Common Consolidated Corporate Tax Base). Además, la prevalencia de lo jurídico frente a lo económico supone admitir los contratos entre entidades del grupo y la asignación contractual que entre ellas se realice de activos (sobre todo intangibles) y de riesgos.
En segundo lugar, se establece una clara preferencia por la residencia, de manera que una empresa tributa por renta mundial en la jurisdicción donde sea residente por estar allí constituida o tener la sede de su dirección efectiva. La tributación de las rentas empresariales con base territorial pasa a ser algo residual y, poco a poco, se convierte en bandera de las haciendas de los países en vías de desarrollo.
En tercer lugar, y en relación con lo anterior, sólo se admite como nexo de la tributación de las rentas empresariales en el territorio la obtención del beneficio a través de la figura del establecimiento permanente, configurado en el Modelo OCDE de forma restrictiva. La definición estricta afecta tanto a su concepto (sólo hay establecimiento cuando exista lugar fijo de negocios, se excluyen almacenes y depósitos por ser actividad auxiliar o preparatoria, se excluyen el comisionista agente independiente…) como a la atribución de beneficios.
Por último, el sistema se cierra con un régimen de precios de transferencia basado en el principio de entidad separada y con aplicación prevalente del método del libre comparable. Se trata de un régimen que, a pesar de que tiene en cuenta que en operaciones entre entidades independientes la remuneración retribuye tres parámetros básicos de la actividad económica: funciones, activos y riesgos, está pensado para una realidad económica donde prevalecían los intercambios de bienes materiales y no tanto, como en la actualidad, las prestaciones de servicios y las cesiones de intangibles.
En suma, el régimen tradicional de precios de transferencia aspira a distribuir la tributación de los beneficios transfronterizos de un grupo multinacional entre los países donde operan las filiales y dónde se obtiene rentas a partir de sucursales, valorando a precios de mercado las operaciones entre las partes integrantes del grupo y descartando otras fórmulas como el reparto del beneficio (profit split).
Todo este esquema de distribución del poder tributario venía siendo objeto de abuso, en especial por parte de las empresas multinacionales. Inicialmente fue el abuso de la residencia, con creación de sociedades base sin sustancia económica, en países con fiscalidad ventajosa o en los otrora denominados paraísos fiscales. Posteriormente los grandes grupos multinacionales adoptaron estrategias de planificación más sofisticadas, en especial los norteamericanos. Y ello, esencialmente, por la alta fiscalidad del 35 % en Estados Unidos para rendimientos obtenidos por las multinacionales en territorio americano y para beneficios percibidos del exterior, sin que existiese un régimen de exención para dividendos repatriados. Cuestiones ambas que, por cierto, modifica la reforma Trump, al reducir el impuesto al 21 % e incluir un participation exemption.
En ese contexto florecieron las estrategias para trasladar rentas a otras jurisdicciones. Estrategias que, inicialmente, tenían como objetivo reducir las bases gravables en los países de residencia, con pagos al exterior de cánones por retribución de uso de intangibles o gastos financieros –base erosion- o bien, mediante transferencia de beneficios a países de tributación reducida mediante la asignación artificiosa de activos y riesgos –profit shifting-. En este operativo han tenido un rol destacado empresas en las que los intangibles tienen una mayor relevancia (las llamadas, GAFA, acrónimo de Google, Apple, Facebook y Amazon). Dichas estrategias abarcaron desde algunas muy mediáticas (como el doble irlandés y el sandwich holandés) a la mera utilización de regímenes preferenciales para intereses o royalties como el cash box o el patent box, así como otras más sofisticadas, como el debt push-down, los préstamo back to back o el tax inversion.
En esta circunstancia se produce el gran cambio, que, a modo de deus ex machina, va a permitir empezar a clarificar el problema de la elusión fiscal de los grupos multinacionales. Y varias han sido las circunstancias que han llevado a una metamorfosis en el concepto de lucha contra el fraude de las multinacionales por parte de la comunidad internacional, en un contexto en que los grupos transnacionales aprovechan la integración de cadenas de valor a nivel global y la fácil deslocalización de ciertos factores (gestión de carteras a través de holding, tesorería, intangibles…).
Entre esas circunstancias que determinaron una mutación en el paradigma habría que mencionar, en primer lugar, la constatación del fracaso del programa contra los paraísos fiscales iniciado por la OCDE en 1998, y que supuso que la mera firma de convenios o acuerdos bilaterales de intercambio de información servía para excluir a un Estado de las listas negras, aunque su conducta no fuera acorde con los compromisos asumidos.
En segundo lugar, la presión de las ONGs como Tax Justice u Oxfam International y otras organizaciones a favor de que las multinacionales paguen lo que es justo –campaña contra Starbucks en el Reino Unido en 2012, por ejemplo-.
En tercer lugar, la ruptura del multilateralismo con la adopción de una estrategia unilateral por parte de Estados Unidos definida a partir de la aprobación de FATCA en 2010 y que obligó al resto de la comunidad internacional a acelerar la transición hacia un modelo de intercambio automático de información, con la firma del Convenio Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua. El precio fue una acentuada dualidad. Por una parte está Estados Unidos, concertando acuerdos bilaterales de intercambio automático o IGAs (Intergovernmental Agreements) con o sin reciprocidad. Y, por otro, el resto de la comunidad internacional, aplicando un intercambio estandarizado de información a partir del Common Reporting Standard o CRS).
Por último, la presión de las políticas heterodoxas adoptadas por países de gran peso económico y que no forman parte de la OCDE (los emergentes BRICS). Estos estados de gran peso económico a nivel mundial comienzan por adoptar medidas domésticas que se alejan de los esquemas tradicionales del Modelo OCDE. Así, Brasil no aplica las reglas de precios de transferencia de la Guía de la OCDE. China se aleja de un concepto de establecimiento permanente que le perjudica al excluir del mismo a los almacenes con entregas de mercadería (centros de logística) Y sobre todo, la India, con el amparo de sus órganos judiciales, asume una posición favorable a gravar rentas en su territorio, superando el dogma de la tributación en residencia (por ejemplo, sentencia Vodafone India del año 2010)
Y en esto llega BEPS. Aunque se le consideró una revolución fiscal, ninguno de los dogmas del viejo paradigma de distribución del poder tributario que presidieron el international tax regime durante cinco décadas cambia sustancialmente. No podemos decir que haya tenido lugar un lampedusiano que todo cambie para que todo siga igual. Nada va a ser igual después de BEPS. Pero aunque no cambia todo, si cambian muchas cosas que permiten augurar un ciclo diferente.
Así, y muy resumidamente, en el contexto post-BEPS, se pasa del dogma de la tributación de los beneficios de las empresas en el país de residencia a la idea de alinear la tributación con la generación de valor, lo que supone asumir que la empresa ha de pagar allí donde obtiene el beneficio. Por otro lado, de una práctica en la que se permiten aprovechar las asimetrías fiscales (tax arbitrage) mediante híbridos y abuso de convenio, se pasa a la prohibición de doble no imposición. De la libertad de los Estados para conceder regímenes de deducción de gastos financieros o de beneficios a la cesión de intangibles mediante patent boxes, se pasa a cuestionar la deducibilidad ilimitada de intereses o que se pueda conceder un beneficio a la cesión de un intangible sin tener en cuenta los gastos incurridos en la generación del mismo (adopción del modified nexus approach). De aceptar las atribuciones contractuales de activos y riesgos, se pasa a no reconocer la asignación de un activo (un intangible, por ejemplo) a una sociedad del grupo si la misma no puede controlar el riesgo o no cuenta con capacidad financiera para asumirlo.
Finalmente, en esta retahíla de cambios sutiles pero profundos, en el escenario post-BEPS no es necesario denunciar un tratado internacional y renegociarlo para incorporar medias que afectan a los Convenios de Doble Imposición. El instrumento multilateral (MLI), que entrará en vigor el próximo 1 de julio tras la ratificación por Eslovenia (que es la quinta exigida, tras las de Isla de Man, Austria, Jersey y Polonia) supone un cambio a la hora de articular la relación entra tratados internacionales multilaterales y bilaterales. Aunque el multilateral deroga al bilateral cuando aquél es posterior y versa sobre la misma materia (artículo 30 de la Convención de Viena), lo que se prevé a partir del MLI es su aplicación conjunta junto con los convenios bilaterales a partir del matching o coincidencias en las posiciones de los Estados en relación con las estándares del MLI que se hayan seleccionado.
Y toda esta ola de cambios y aggiornamento de la fiscalidad internacional cuenta con la avanzadilla europea. Europa, probablemente por la creciente importancia del impulso político del Parlamento, está adquiriendo un protagonismo destacado en la nueva geopolítica fiscal que se avecina en los próximos años, yendo, en muchos casos, más allá de las propuestas BEPS. Así, Europa anticipó el diseño de una política anti-elusiva, incluso con anterioridad a la presentación del Plan BEPS, con la aprobación de la recomendación de la Comisión de 6 de diciembre de 2012, sobre planificación fiscal agresiva. Continuó con el Tax Transparency Package adoptado por la Comisión Europea el 18 de marzo de 2015, en el cual se postuló el intercambio automático de información en materia de tax rulings. Tras el escándalo del LuxLeaks, la Unión Europeo incluyó un mandato retroactivo para el intercambio de rulings con un concepto amplísimo de los mismos.
Y este proceso alcanza su punto álgido con lo que se ha dado en llamar Beps Europea, representada por la Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD). La Directiva ATAD 2016/1164 de 12 de julio de 2016, que incluye una serie de rigurosas medidas contra la elusión transfronteriza. Por ejemplo, una norma de limitación de la deducción de gastos financieros (ceiling rule del 30% del EBITDA), sucesora de la fracasada subcapitalización. Además, se incluyen reglas sobre exit tax y transparencia fiscal internacional, y en su artículo 6 la ATAD propone un modelo de cláusula general anti-abuso que parece orientarse hacia un modelo de moderate GAAR, aplicable únicamente a montajes puramente artificiales, en la terminología de la sentencia Cadbury-Schweppes de 2006.
No conviene olvidar, en este punto, lo que supone para la política anti-elusiva europea la asunción de facultades de lucha contra el fraude por parte de la comisaria de la competencia, utilizando un instrumento diseñado para proteger la libre competencia como la prohibición de ayudas de Estado. Actuaciones de la Comisión frente a acuerdos relativos a precios de transferencia con ciertas multinacionales (casos de Irlanda con Apple, Luxemburgo con Amazon y Fiat, Holanda con Starbucks frente a Holanda o el régimen de Bélgica de excess profit scheme), incitan a sospechar que la Comisión pretende convertirse en un poder fiscal paralelo dentro de la Unión Europea.
Y es, precisamente, el papel de las instituciones europeas frente a las multinacionales tecnológicas lo que está llamando poderosamente la atención en los últimos tiempos. Ante el fracaso de una solución común en desarrollo de la Acción 1 de BEPS, que llamaba a afrontar la adaptación de la fiscalidad a la economía digital, Europa ha optado por proponer diversas soluciones en el paquete sobre la fiscalidad de la economía digital aprobado por la Comisión Europea el pasado 21 de marzo de 2018.
En este documento se incluyen dos medidas de enorme importancia. La primera, una propuesta de Directiva sobre establecimiento permanente digital, basado en la suficiente presencia económica (evaluada en término de ingresos, número de usuarios y de contratos) y que supone, arrumbar la idea de que para que se pueda tener establecimiento permanente en otro país hay que tener presencia física mediante un lugar fijo. Y la segunda, otra propuesta de Directiva sobre un impuesto a los servicios digitales (Google Tax), de un 3 % de ingresos brutos. Estaríamos ante una solución que pretende frenar la perniciosa tendencia de los Estados a crear unilateralmente impuestos sobre pagos de servicios digitales, siguiendo el modelo del tax equalisation de la India, como ocurre en Francia (aunque el tributo esté suspendido por el Consejo de Estado). La Unión Europea prefiere suministrar unas reglas armonizadas mínimas y ponerse del lado de los países donde se consumen los servicios digitales.
Pero, han sido sin duda alguna, dos medidas recientes de la Unión Europea las que más han sorprendido por su carácter rupturista en la lucha contra la elusión. Con el antecedente de la propuesta del Parlamento Europeo acerca de que la información país por país sea pública, lo cual contravendría la pretensión inicial de la Acción 13 de BEPS que diseñaba esta información sólo para la evaluación de riesgos fiscales.
Se trata de previsiones normativas por medio de las cuales Europa se sitúa más allá de las tendencias BEPS. Nos referimos, en primer lugar, a la aprobación en el Ecofin de marzo de 2018 de la modificación de la Directiva de Cooperación Administrativa que establece una nueva obligación de información para los que se conocen, desde el Foro de Seul de la OCDE de 2006, como intermediarios fiscales. Quienes tengan esta condición (entre otros, abogados y asesores fiscales) vendrán obligados a informar a las administraciones tributarias sobre aquellos esquemas transfronterizos que sean calificados de fiscalmente agresivos. Se trata de una medida que se inspira en la Acción 12 de BEPS y en algunas iniciativas domésticas como las disclosure policies birtánicas, y que Europa asume en su vertiente más rigurosa.
En segundo lugar, estaría la aprobación el 23 de abril de 2018 de la Propuesta de Directiva sobre whistleblowers (denunciantes de irregularidades). Se trata de una Directiva orientada a proteger la delación en ciertos ámbitos como el fraude fiscal, el lavado de dinero, la protección medioambiental o la defensa de la competencia y que contrasta con nuestro ordenamiento interno donde la denuncia ni siquiera es causa autónoma de inicio de un procedimiento de comprobación tributaria.
En suma, vemos una Europa plenamente integrada en los trending de la política anti abuso, y especialmente beligerante en lo concerniente a asegurar la tributación de multinacionales, especialmente norteamericanas, invocando la bandera de conceptos tan novedosos como discutibles desde perspectivas estrictamente jurídico-tributarias, como la regla de value creation o la parte justa de impuestos.
The times they are a-changing decía Bob Dylan. La fiscalidad está cambiando y tenemos el privilegio de poder asistir en primera fila a un período histórico apasionante, en el que se están sentando las bases que servirán para refundar la tributación internacional. Contemplemos estos cambios con espíritu crítico y sin olvidar los valores esenciales de la fiscalidad que hunde sus raíces en las Constituciones de los distintos Estados. Y no está demás recomendar que en aras de la racionalidad y de la preservación de esos valores, Europa asuma un mayor grado de self restraint y morigeración en su impetuosa política de avanzadilla fiscal.
César García Novoa
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario