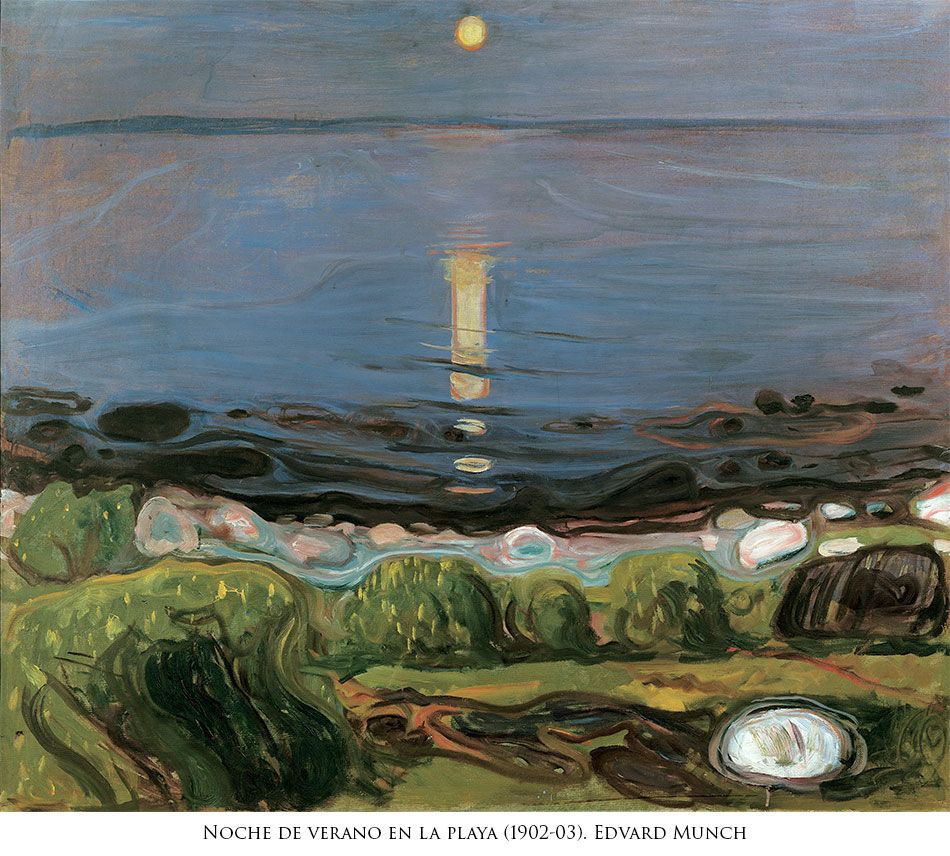
Lo que nos espera a la vuelta de las vacaciones
Un apunte sobre los recursos pendientes de resolver por el Tribunal Constitucional
Se acercan las vacaciones de verano, termina el año judicial, y pensé que podría ser el momento propicio para recordar lo que nos encontraremos sobre la mesa cuando regresemos con las pilas cargadas. Tirando de la base de datos, encontré los siguientes recursos que, en principio, deberían ser resueltos en fechas no muy lejanas por el Pleno del Tribunal Constitucional.
El primer recurso, es el conocido recurso de inconstitucionalidad núm. 1798-2021, debido a que es uno de los más antiguos que están pendientes de sentencia, sin que exista un motivo conocido para que se encuentre “congelado”. Dado que de forma recurrente la prensa jurídica apunta la posibilidad de que se pudiera llegar a declarar la inconstitucionalidad del impuesto sobre el patrimonio, convendría observar cuál es el objeto de este recurso, no sin antes advertir que desde que se interpuso, hace más de cuatro años, la legislación y la jurisprudencia han sufrido cambios, lo que sin duda influirá a la hora de emitir un pronunciamiento.
Veamos el problema constitucional que plantearon los recurrentes, más de 50 diputados del grupo parlamentario popular, frente a dos disposiciones de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
La primera de ellas fue la Disposición Derogatoria Primera, que derogó el apartado segundo, del artículo único, del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre. El precepto que dejaba de estar vigente disponía el restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio de forma temporal. Observo que este impuesto pasó por una situación de letargo desde el año 2008 hasta el año 2010, en los que existió una bonificación en su cuota del 100% que permitía no recaudarlo. Pero a partir de 2011 el impuesto se reactivó “temporalmente”, y tuvo sucesivas prórrogas anuales, que duraron hasta el año 2021. La Ley 11/2020 lo que hizo fue abandonar la temporalidad, dando al impuesto una vigencia indefinida, es decir, lo que habitualmente sucede con cualquier impuesto. La segunda disposición impugnada fue el artículo 66, que aumentó el tipo de gravamen marginal desde el 2,5% hasta el 3,5%. En relación con la regulación de la tarifa hemos de advertir que es uno de los elementos del tributo que pueden regular las CCAA, de modo que solo se aplicará la norma del Estado cuando no hagan uso de su potestad tributaria normativa las CCAA, algo que ha sucedido en la mayoría en la mayoría de ellas, bien incrementando los tipos, bien reduciéndolos, o simplemente asumiendo el 3,5% regulado por el Estado.
Aunque podría discutirse si esta reforma legislativa se hizo mediante el instrumento normativo adecuado, una ley de presupuestos y, por tanto, si ello pudiera no ser conforme con lo establecido en el art. 134.7 CE, lo cierto es que no aducen los recurrentes la vulneración de este límite constitucional. Lo que sostienen es que se vulnera el art.31.1 CE, concretamente los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad. Entienden que la conversión del impuesto en indefinido agudiza el carácter confiscatorio del impuesto, que se produce también porque hubo un incremento del tipo marginal hasta el 3,5 %.
Como apuntaba líneas atrás, lo cierto es que sobre la imposición patrimonial se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en sus sentencias la sobre el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, cuya cabeza de serie es la STC 149/2023, de 7 de noviembre, de modo que en principio todo apunta a que debería seguirse la doctrina contenida en estos pronunciamientos (STC 149/2023, de 7 de noviembre; 170/2023, de 22 de noviembre; 171/2023, de 22 de noviembre; 189/2023, de 12 de diciembre; 190/2023, de 12 de diciembre).
A continuación, doy un salto hasta el año 2024, en el cual aparecen tres recursos pendientes, tres cuestiones de inconstitucionalidad: CI 2525-2024; CI 2840-2024; y CI 5367-2024.
Las dos primeras, las CI 2525-2024 y 2840-2024 fueron planteadas por la sección 3ª de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de Valencia, y están referidas a un mismo precepto, la disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, introducida por el art. 71 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. El art.71 regula el régimen de los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades aplicable a las grandes empresas, las entidades con una cifra de negocios de al menos diez millones de euros. Y el motivo por el que se considera inconstitucional el citado precepto es en ambos casos el mismo, la posible vulneración del principio de capacidad económica (art.31.1CE).
Realmente este recurso en cierto modo sería una especie de segunda parte de la cuestión de inconstitucionalidad que fue examinada en la STC 78/2020, de 1 de julio. En esta sentencia el Tribunal Constitucional no llegó a pronunciarse sobre el problema de fondo que ahora se suscita, esto es, la adecuación con el principio de capacidad económica de la regulación de los pagos a cuenta, debido a que estimó el primer motivo de impugnación, la improcedencia de la regulación de esta materia mediante un decreto-ley (el decreto-ley 2/2016), por afectar al deber de contribuir incumpliendo los límites materiales establecidos en el art.86.1 CE.
El punto conflictivo se sitúa de nuevo en el método de cálculo de dichos pagos fraccionados, que era básicamente el mismo en la regulación del decreto-ley 2/2016 y en la ley 6/2018 objeto de impugnación. Focaliza su duda el órgano que plantea la cuestión en que dicho método de cuantificación no tiene en cuenta algunas magnitudes relevantes, como son determinados ajustes o las compensaciones de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores que, por el contrario, sí se aplican para calcular la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. De este modo, entiende que se estaría obligando al contribuyente a anticipar unos pagos fraccionados que no se van a corresponder más tarde con la cuota final del IS, y ello podría no ser conforme con el principio capacidad económica del art.31.1 CE.
La tercera cuestión de inconstitucionalidad de 2024 es la número 5367. La plantea la sección 1ª de la Sala de lo contencioso administrativo del TSJ de Cataluña, en relación con el artículo 2 del Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 4/2022, de 5 de abril, de medidas urgentes en el ámbito tributario y financiero. En esta ocasión, lo que se cuestiona es el artículo 2, que modifica el tipo de gravamen de un impuesto propio autonómico, el Impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, y prevé que el aumento de la recaudación, que se produzca como consecuencia del incremento de los tipos, se afectará a la financiación de actuaciones de transición energética.
Las razones por las que se discute la constitucionalidad del citado precepto aparecen referidas a su adopción mediante el instrumento normativo del decreto-ley autonómico, invocando los arts. 31.3, 53.1 y 86.1 CE y del art. 64.1 EAC. Considera que ni concurre el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad, requisito ineludible para utilizar el decreto-ley, ni se respeta el límite material, porque se afecta el deber de contribuir del art.31.1 CE, ello a pesar de tratarse de un impuesto propio autonómico que obliga a un reducido círculo de contribuyentes.
Entrando ya en el año 2025 nos encontramos con los siguientes recursos pendientes:
El primer recurso es también una cuestión de inconstitucionalidad, núm, 1254-2025, en esta ocasión interpuesta por Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con Sede en Málaga.
Se propone en relación con un precepto de naturaleza procesal, concretamente el inciso final del párrafo segundo del artículo 150.7 de la Ley General Tributaria. Recordemos que art.150.7 LGT se enmarca en la regulación de la ordenación de la retroacción de las actuaciones inspectoras, cuando una resolución económico-administrativa o judicial estime el recurso interpuesto por defectos formales. Y establece que, en estos supuestos, se exigirán intereses de demora por la nueva liquidación dictada en sustitución de la anulada. Pues bien, según el inciso que se cuestiona, "el interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidación".
En síntesis, el órgano judicial no pone en duda la exigencia de intereses de demora, tampoco del dies a quo, sino que cuestiona el dies ad quem del devengo de los intereses de demora, hasta la nueva liquidación dictada tras la retroacción de actuaciones. Su razonamiento consiste en que la administración se ve favorecida, a pesar de haber sido quien incurrió en un defecto formal, mientras que el demandante que obtuvo un pronunciamiento favorable se verá siempre perjudicado porque los intereses de demora seguirán devengándose en su contra. Sostiene que ello produce una quiebra del principio de no reformatio in peius, y que se vulneraría el art. 24.1 CE, que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, en la medida en que se produce un efecto disuasorio para los obligados tributarios que decidan recurrir resoluciones tributarias.
En segundo lugar, nos referimos a dos recursos de inconstitucionalidad, con los números 2088-2025 y 2121-2025, en los que se impugnan respectivamente por la Junta de Extremadura y el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha un mismo precepto legal por idénticos motivos. Se trata del apartado veintiuno de la disposición final novena de la Ley 7/2024, de 20 de diciembre. La citada ley regula varios impuestos, si bien nuestro interés se contrae a uno de ellos, el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras. El aspecto controvertido del mismo se refiere a que el precepto impugnado prevé que “la recaudación obtenida (por dicho impuesto) se distribuirá a las comunidades autónomas de régimen común en el año natural siguiente a aquel en el que deba autoliquidarse el impuesto, en función de su Producto Interior Bruto regional, a fecha de 1 de enero del año natural en el que deba autoliquidarse el impuesto”.
Esta forma de distribución “en función del producto interior bruto regional” se considera contraria a varios preceptos: los arts. 156.1 y 157.3 CE, en conexión con los arts. 2.1.g) y 10.4 de la LOFCA; el Título I y las disposiciones adicionales sexta y séptima de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre; y los arts. 31, 40, 131, y 138 CE.
Resulta complicado detallar los numerosos motivos de impugnación en esta sede. En síntesis, para los recurrentes el criterio de reparto de la recaudación obtenida por el impuesto entre las CCAA no respeta los principios de autonomía financiera, coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles; además introduce un criterio novedoso y atípico, en la medida en que no tiene en cuenta ni el hecho imponible ni los puntos de conexión; y supone asimismo una modificación del sistema de financiación autonómica, fuera de las normas que lo regulan y sin haber dado participación del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Termino haciendo referencia a la recién admitida cuestión de inconstitucionalidad 3631-2025, planteada la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga. Su objeto son los arts. 10.2, 3 y 4, y el art. 46.1 del TR de la Ley del ITPAJD, aprobado por RDLeg 1/1993, de 24 de septiembre, y disposición final tercera del TR de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por RDLeg 1/2004, de 5 de marzo.
Resumidamente, sostiene el órgano judicial que plantea la cuestión, que el sistema objetivo de determinación del base imponible, introducido por la reforma de los preceptos cuestionados, es contrario al principio de capacidad económica. Argumenta que este régimen sólo resulta aplicable a los supuestos de operaciones inmobiliarias, constituyendo una excepción a la regla general para las transmisiones patrimoniales onerosas, que es el valor de mercado. La utilización de los valores medios de referencia estaría ignorando las características individuales de los inmuebles, ofreciendo resultados absurdos, alejados de la realidad y provocando desigualdades. Se trata de un método de cálculo masivo, basado en una metodología críptica, con unos parámetros no contenidos en la ley. Entiende pues, que este sistema de cuantificación objetiva carece de justificación objetiva y razonable, y no resulta conforme con principio de capacidad económica del art.31.1CE. Advierte que no estaría suficientemente justificado por la simplificación de la gestión, que no existe un sistema alternativo de determinación directa, y que la impugnación del valor de referencia regulada por el legislador no representa una garantía suficiente de los derechos del contribuyente.
Y eso es todo amigos. Ahora lo que toca es disfrutar de un merecido descanso, sin pensar en lo que nos espera a la vuelta. Felices vacaciones.
María Ángeles García Frías
Catedrática de Derecho Financiero y Tributario y Letrada del Tribunal Constitucional
#𝔗𝔞𝔵𝔩𝔞𝔫𝔡𝔦𝔞