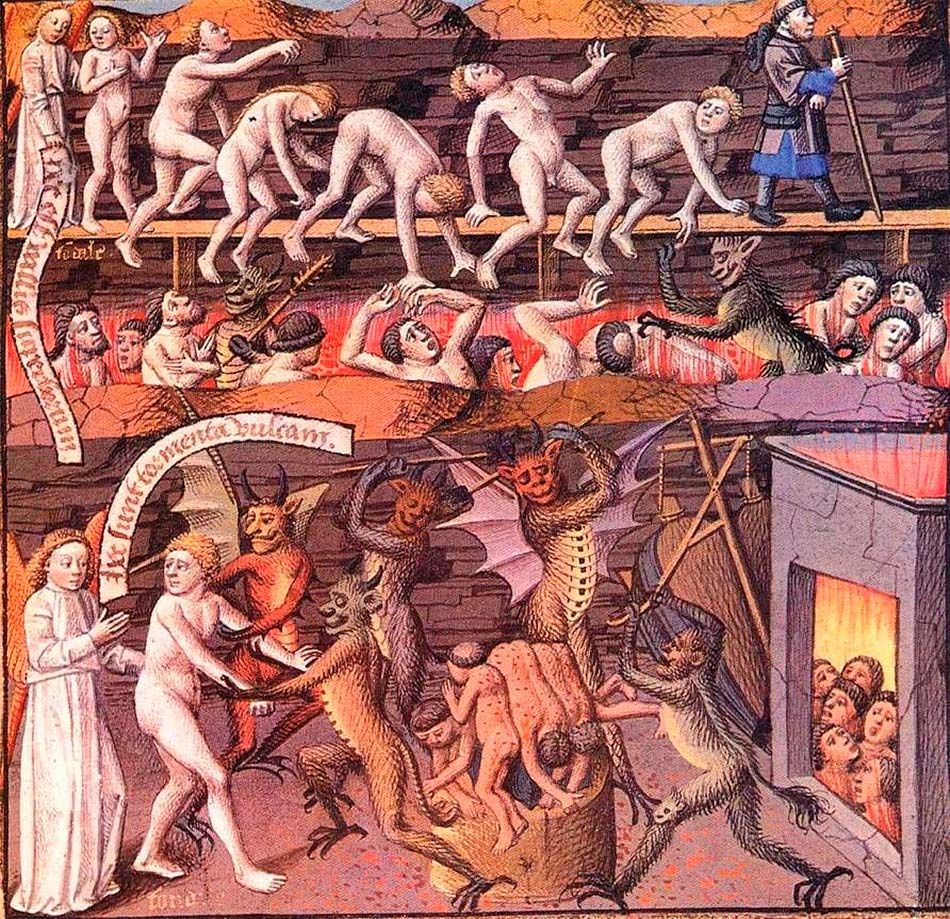
El Tribunal Supremo se autolesiona
Escándalo en el Supremo que golpea a la Seguridad Jurídica.
Y van tres. Tres entradas seguidas sobre la polémica suscitada por la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2018 (Id. Cendoj 28079130022018100215), acerca de quién debe pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados por la constitución de una hipoteca. Seguramente ésta no será la última.
De hecho, quiero pedir disculpas a los lectores, ya que esta entrada se debía haber publicado durante la mañana del martes día 6 de noviembre, como todos los martes. El Pleno del lunes día 5 de noviembre había provocado una repercusión mediática digna de una final de Copa de Europa. Parecía conveniente esperar al desenlace y, como excepción, publicar esta entrada unas horas más tarde.
La semana pasada terminaba su magnífica entrada Antonio Durán-Sindreu Buxadé, titulada «Tribunal Supremo y poder económico» diciendo:
«Próximo capítulo, el 5 de noviembre. Mi previsión, confirmación del “giro radical” en Sentencias futuras, derecho a la devolución por los periodos no prescritos, y no aplicación retroactiva del nuevo criterio en aplicación del principio de confianza legítima; previsión que hay que completar con las posibles demandas por nulidad de las cláusulas de gasto y por responsabilidad patrimonial de la Administración por los ejercicios ya prescritos.»
Era mi pronóstico también. Pues nada más alejado de la realidad. El Pleno del Tribunal ha girado otra vez sobre sí mismo y ha vuelto a la tesis tradicional. El giro ha sido de tal calibre que se ha roto la cadera. No conocemos el texto aún y redactamos estas líneas con lo poco que ha trascendido a través de la prensa.
No hace falta recordar que durante más de 20 años no hubo discusión porque el TS vino afirmando que el interesado era el prestatario, el hipotecante, el cliente y no el banco, prestamista o persona o entidad financiera.
Hace escasamente dos semanas, la sentencia de la Sala de lo Contencioso del TS de 16 de octubre de 2018 dio un «giro radical» en la interpretación y con una sentencia, a mi juicio, muy bien fundamentada y extraordinariamente valiente, consideró que el sujeto pasivo era el prestamista o acreedor hipotecario[1].
Hasta aquí nada nuevo. Es habitual, muy habitual, que el TS cambie de criterio. Ahora bien, hay que fundamentar muy bien el cambio, pues la seguridad jurídica impide cambiar de criterio como quien muda la camisa cada mañana. Por eso, en los ambientes jurídicos nos produjo sorpresa, que el presidente del tribunal anunciara que el asunto debía ser estudiado por el Pleno. Sorpresa, por no decir incredulidad. ¿Por qué no se hizo previamente?
Repercusión económica
El conocimiento de la sentencia produjo una caída en las bolsas, arrastradas por los valores de las entidades financieras. Muchos achacaron a dicha debacle bursátil el motivo de la convocatoria del Pleno para frenar la caída libre y evitar una bomba financiera. Pero el mercado es así, igual baja 10 puntos por una información (cierta o falsa) que sube por otra o por la misma pero explicada de otra manera. En efecto, para los bancos el efecto era inocuo. Para el futuro, por supuesto, porque si el banco a partir de ahora tenía un coste que antes no tenía, para seguir teniendo el mismo margen, habría de repercutirlo al cliente. Y para el pasado, tal como han comentado ilustres compañeros[2], porque era muy posible que si las haciendas autonómicas lo hubieran reclamado los tribunales seguramente hubieran dado la razón a los bancos en aplicación del principio de confianza legítima (aunque es mucho decir hoy en España que se pueda hacer un juicio de predictibilidad judicial con cierta seguridad de acierto).
Por tanto, a pesar la histeria bursátil, que se hubiera curado con el paso de unas semanas, el daño a la banca era mínimo, quizá únicamente reputacional, en ningún caso económico.
Repercusión jurídica
Qué podía hacer el Pleno?
La sentencia de 16/10/2018 anuló el precepto reglamentario (art. 68.2 del Reglamento del ITP) por contravenir el precepto legal. La sentencia es firme y de acuerdo con el art. 267 LOPJ que dispone que: «1. Los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan». Por tanto, el precepto reglamentario murió, desapareció del mundo jurídico y el Pleno no podía resucitarlo.
Del mismo modo, a mi entender era imposible la solución que propugnaba los efectos exclusivamente prospectivos de la Sentencia, aunque a mi modo de ver, tampoco era posible esa solución por el TC y así fue adoptada, por ejemplo, desde la ya lejana sentencia de 45/1989, de 20 de febrero, con lo que tampoco sabíamos a qué atenernos.
El problema, no tributario sino civil, era el que se avecinaba con las posibles demandas sobre la abusividad de la cláusula que exigía el pago del AJD al cliente.
La única posibilidad (creíamos) era la apuntada por el pronóstico de Durán-Sindreu en la anterior entrada y minimizar el golpe en sede de civil en los futuros pleitos.
Muchos magistrados comentan que, a veces, llevan a la deliberación una propuesta de sentencia y su contraria, ambas perfectamente motivadas. Otras veces, cambian el criterio que han defendido en el debate o deliberación porque ya hay un criterio jurisprudencial muy consolidado y no hay motivo para cambiarlo porque la cuestión es muy discutible. Lo importante es ofrecer seguridad jurídica, que los fallos de los tribunales sean predictibles (en un porcentaje elevado), que las leyes tributarias no cambien del día a la noche para que los capitales extranjeros puedan invertir en España y no huyan a otras jurisdicciones con mayor seguridad jurídica y que los inversores nacionales inviertan y no tengan miedo de generar riqueza.
Era evidente que la sentencia del Pleno iba a dejar insatisfecha a una parte, a otra o a todas.
La convocatoria del Pleno, quizá aplacó una alarma económica, pero incendió las bases jurídicas de un Estado de Derecho, generando una alarma social de mayor calado. Creo sinceramente que el mal, no era la decisión que definitivamente se alcanzase, sino el mero hecho de convocar el Pleno (aunque la decisión hubiera sido la de confirmar el giro radical), ya que ha generado una avalancha de comentarios y críticas sobre la ausencia de imparcialidad del poder judicial que muchos han calificado como de sometimiento al poder económico o financiero. Pero podían haber minimizado el error, confirmando el giro sustentado en la sentencia de 16/10/2018.
Creo que el TS se ha hecho un flaco favor a sí mismo, generando un clima de desconfianza en la Curia y por extensión al resto de poderes y estamentos públicos. Se ha pegado un tiro en la pierna y ha tocado la femoral. Veremos cómo se recupera el paciente de sus propias heridas. Parafraseando al gran Groucho Marx, han dicho «tenemos esta sentencia, pero si no le gusta tenemos otra».
Con el cambio climático y la temperatura tropical acercándose a los polos, no habrá diferencia entre las repúblicas y las monarquías bananeras.
Francisco R. Serantes Peña
Abogado Tributarista
[1] Quiero, por cierto, enviar un fuerte abrazo y mi consideración a todos los miembros de dicha deliberación por ejercer la función jurisdiccional con independencia, seriedad y objetividad. Todos ellos, los que votaron a favor y los que emitieron su voto en contra, ya que se habrán sentido señalados por la avocación de los asuntos pendientes al Pleno.
[2] Beaus Codes, E., en ¿ Debe realmente la banca pagar la factura del fallo del Supremo? en https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/23/midinero/1540314144_139760.html. O el propio Durán-Sindreu Buxadé, A., en Tribunal Supremo y poder económico en https://www.politicafiscal.es/antonio-duran-sindreu/tribunal-supremo-y-poder-economico.