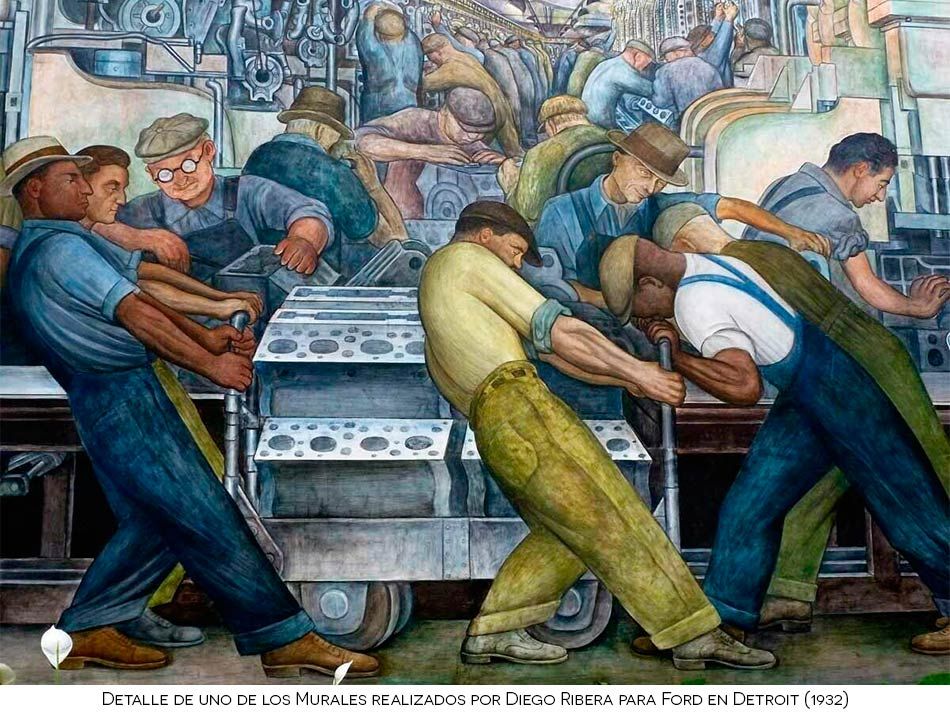
Estado social, principio de subsidiariedad e ingreso mínimo vital
Punto de partida de la tesis que voy a exponer, es el art. 1.1 de nuestra Constitución (CE) y que declara que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho.
El concepto de Estado social proviene de la cultura política alemana surgida durante la Prusia de Otto von Bismarck, como propuesta del ideólogo Lorenz von Stein y se asocia, incluso asimila, al de Estado de Bienestar, propuesto por William Temple, en 1941, con el nombre de “Welfare State”.
Actualmente, el Estado social conforma las bases político-ideológicas del sistema de economía social de mercado (ESM) que tiene, a su vez, importantes puntos de conexión con los principios de la doctrina social de la iglesia (DSI).
Uno de sus principios fundamentales es el de la subsidiariedad, y que significa que las decisiones las ha de adoptar la autoridad más cercana a la persona. Es decir, que, entre el Estado y las asociaciones de la sociedad civil, prevalecen estas últimas, y entre estas y las familias, prevalece la familia.
Existen, claro está, tareas que, por su naturaleza, no se pueden gestionar por las entidades menores. En estos casos, es la entidad superior quien ha actuar.
Sea como fuere, la idea que subyace tras el mismo es que el Estado se ha de abstener de actuar en todo aquello que el individuo puede asumir bajo su propia responsabilidad.
En su evolución terminológica, el Estado social ha incorporado a su denominación el concepto de Estado de derecho, dando lugar a la expresión Estado de derecho social (Sozialer Rechtsstaat), y el de Estado democrático, dando lugar a la actual expresión de Estado social y democrático de Derecho.
En la práctica política, el Estado social se confunde con el Estado del bienestar.
Sin embargo, a pesar de que en alemán las palabras Sozialstaat y Wohlfahrtsstaat se traducen al inglés como Welfare State, entre ellas hay una distinción sutil pero importante: Sozialstaat es un principio (Sozialstaatsprinzip), mientras que Wohlfahrtsstaat es una política.
En este contexto, LUDWIG ERHARD, uno de los principales promotores de la economía social de mercado, señaló gráficamente que el Estado social rechaza “el Estado benefactor de carácter socialista, y la protección total y general del ciudadano, no solamente porque esta tutela (…) crea unas dependencias tales que a la postre solo produce súbditos, pero forzosamente tiene que matar la libre mentalidad del ciudadano, sino también porque esta especie de autoenajenación, es decir, la renuncia a la responsabilidad humana, debe llevar, con la paralización de la voluntad individual de rendimiento, a un descenso del rendimiento económico del pueblo” ([1]).
Los Estados que se exceden su función social, son los llamados Estados de beneficencia.
En estos casos, se infringen valores fundamentales como la libertad personal y la libre responsabilidad personal, además de producir una excesiva carga tributaria sobre las empresas y ciudadanos.
En definitiva, el Estado social es coloquialmente un modelo de Estado de Bienestar, pero no todo modelo de Estado de Bienestar es un Estado social.
Como ya hemos dicho, nuestra Constitución declara que España es un Estado social y democrático de Derecho.
¿Y qué significa?
Pues que se rige por los principios que le caracterizan, en esencia, la vida digna de la persona y el libre desarrollo de su personalidad.
No en vano, el art. 9.2 de nuestra Constitución afirma categóricamente que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
Precepto que se complementa con su art. 10.1 al proclamar que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.
Preceptos, ambos, de los que se infiere el “bien común” que el Estado social ha de promover y tutelar, y que no es otro que las condiciones que garanticen una vida digna de la persona, garantizando, a su vez, su libre desarrollo e igualdad, además de la de los grupos en los que se integra, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitando su participación en la vida política, económica, cultural y social.
En este contexto, trabajo (art. 35 CE), educación (art. 27 CE), redistribución (art. 31 CE), y asistencia y prestaciones sociales (art. 41 CE), y vivienda digna, son los pilares básicos sobre los que, junto a la libertad y el libre y responsable desarrollo de la persona, el Estado social se construye.
Y de ahí la importancia de distinguir entre un Estado benefactor o subsidiador, esto es, que prioriza la ayuda económica y, por ende, la dependencia de la persona con el Estado, y un Estado que promueva y garantice la libre responsabilidad y el libre desarrollo de la persona sin desatender los supuestos de necesidad.
La línea que los separa es el principio de subsidiariedad.
Se trata, pues, de un límite implícito e inseparable del Estado social y democrático de Derecho cuyas raíces hay que buscarlas en la doctrina social de la iglesia (DSI), de larga tradición y evolución, con origen en el humanismo y en el pensamiento demócrata cristiano y ordo liberal, cuya escuela principal es la de Friburgo.
Como después concluiré, se trata de un verdadero límite a la imposición, o, mejor, al gasto.
Desde esta perspectiva, el principio de subsidiaridad protege a las personas de los abusos de las instancias superiores e insta a estas últimas a ayudar a los particulares y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus tareas.
La experiencia constata que la negación de la subsidiaridad, o su limitación en nombre de una pretendida democratización o igualdad de todos en la sociedad, limita y a veces también anula, el espíritu de libertad y de iniciativa.
Con el principio de subsidiaridad contrastan las formas de centralización, de burocratización, de asistencialismo, de presencia injustificada y excesiva del Estado y del aparato público.
Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento de la burocracia y del gasto.
Como ya hemos dicho, diversas circunstancias pueden aconsejar que el Estado ejercite una función de suplencia. Pero esta no se puede prolongar más allá de lo estrictamente necesario.
En este contexto, es obvio que el principio de subsidiariedad, como consustancial al Estado Social y democrático de derecho, es un límite al gasto e impone al Estado abstenerse de cuanto restrinja el espacio vital de las células menores y esenciales de la sociedad, suplantando su iniciativa, libertad y responsabilidad.
Al ser un límite a las políticas de gasto, opera también como un límite a la imposición.
En la medida que el art. 1 de la Constitución declara que España es un Estado social, hay que concluir, también, que se trata de un límite implícitamente reconocido por nuestra Carta Magna.
Pero veamos qué significa con relación, por ejemplo, al ingreso mínimo vital, sin entrar en analizar sus ventajas e inconvenientes.
En mi opinión, el ingreso mínimo vital no se puede desvincular del derecho al trabajo.
Soy consciente que algunos de sus defensores lo vinculan a la dignidad y libertad de la persona. A la libertad “republicana”, dicen.
Y no les falta razón.
Sin embargo, no hay que olvidar que el trabajo es el que, junto a la educación, sanidad y vivienda digna, está en el epicentro de la dignidad humana. Constituye, pues, uno de los pilares del derecho a la vida digna.
En este contexto, el Estado, recordémoslo, ha de ordenar el marco legal que promueva la contratación y el pleno empleo.
Es el trabajo el permite desarrollar a la persona sus capacidades, sus aptitudes, su iniciativa, su personalidad, su prosperidad, su creatividad, y el que le permite interactuar y relacionarse con otras personas.
El trabajo abre además las puertas a la libertad y a la independencia económica.
La Constitución, recordémoslo, no garantiza una renta mínima, sino el derecho a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades de la persona y las de su familia, remuneración, claro está, fruto del trabajo.
El derecho al trabajo, y su correlativa remuneración, exige políticas de igualdad de oportunidades, como la educación, políticas activas de empleo, conciliación familiar, garantía de formación permanente, sindicatos y patronales fuertes, negociación colectiva, y un largo etcétera.
Es obvio que el Estado es quien ha de promover ese marco que promueva la contratación y el empleo; que lo facilite.
¿Pero el Estado ha de garantizar también un ingreso mínimo?
¿Es un deber de solidaridad?
Personalmente, estoy convencido de que es la familia quien ha de responder frente a estas situaciones, en concreto, al sustento económico de la propia familia.
¿Pero por qué el Estado, y no la familia, es quien ha de asumir en primera instancia tal responsabilidad?
¿Por qué personas extrañas y ajenas a quien sufre determinadas circunstancias ha de responder con sus impuestos a sufragar el sustento de una persona con la que no le unen lazos de amistad, consanguinidad, afinidad o adopción?
¿Por qué no han de responder de tal situación quienes están más cerca de quien las sufre y que conocen mejor las circunstancias y posibilidades personales que las han propiciado?
¿Cuál es sino la función social de la familia? ¿Sus valores?
Lo contrario es una sociedad de personas en las que el Estado asume el papel de familia.
La familia, sin embargo, no se puede suplantar. Es la célula de convivencia más importante; de solidaridad; de ayuda mutua.
Suplantarla tiene como consecuencia un Estado en el que las personas viven en una especie de esclavitud fiscal aceptada, porque sin trabajar, cobran de sus conciudadanos.
¿Tienen de verdad un derecho a ello?
Pues bien; la ley por la que el ingreso mínimo vital se aprueba no lo vincula en ningún momento al derecho al trabajo y a su remuneración digna.
Se independiza dialécticamente de la falta de recursos procedentes del trabajo, y se erige como un nuevo derecho social que se considera estratégico en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
Y al referirse a la renta mínimo a la que se refiere el Pilar Europeo de Derechos Sociales, adoptado en la Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento celebrada en Gotemburgo en noviembre de 2017, omite los 19 principios restantes y, por tanto, su adecuada contextualización:
- Educación, formación y aprendizaje permanente.
- Igualdad de género.
- Igualdad de oportunidades.
- Apoyo activo para el empleo.
- Empleo seguro y adaptable.
- Salarios
- Información sobre las condiciones de trabajo y la protección en caso de despido.
- Diálogo social y participación de los trabajadores.
- Equilibrio entre vida profesional y privada.
- Entorno de trabajo saludable, seguro y adaptado y protección de datos.
- Asistencia y apoyo a los niños.
- Protección social.
- Prestaciones por desempleo.
- Renta mínima.
- Pensiones y prestaciones de vejez.
- Inclusión de las personas con discapacidad.
- Cuidados de larga duración.
- Vivienda y asistencia para las personas sin hogar.
- Acceso a los servicios esenciales.
Leído en su conjunto, es obvio que la renta mínima integra un conjunto de medidas íntimamente vinculadas al derecho del trabajo.
En definitiva, y en nuestra opinión, la suficiencia económica de las personas que integran la familia le corresponde garantizarla a esta última, sin perjuicio de que por circunstancias extremas que en esta concurran, sea el Estado quien temporalmente contribuya a paliarlas teniendo en cuenta la renta y el patrimonio de la familia en su totalidad.
En mi opinión, la actual regulación del ingreso mínimo vital es el reflejo de un Estado expansivo que pone el acento en la mera ayuda económica.
Es un modelo que no promueve la responsabilidad y el desarrollo personal que la Constitución proclama.
Pero, además, y cuando la intervención del Estado fuera necesaria, esta ha poner en valor el derecho al trabajo a través de un empleo “público” garantizado y retribuido.
En definitiva, el actual ingreso mínimo vital conculca el principio de subsidiariedad.
Antonio Durán-Sindreu Buxadé
Doctor en Derecho, Profesor de la UPF y Socio Director DS
[1] ERHARD, Ludwig. “Política económica de Alemania”. Ed. Omega. Pág. 208