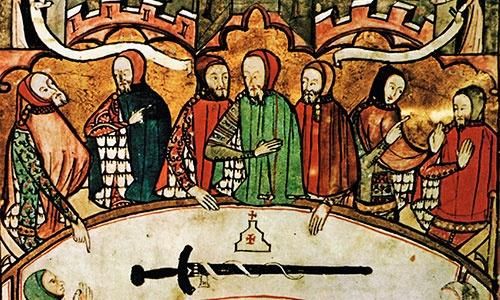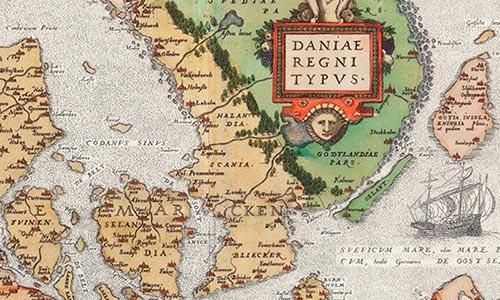El plot twist del Abogado General. Los Tribunales Económico-administrativos dejarán de ser jueces de lo comunitario
Hay cosas que aun siendo esperadas no dejan de sorprender. Una de ellas, de la que se venía hablando en los últimos meses, es la referida a un cambio en la postura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazando la legitimidad de los tribunales económico-administrativos para plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Luxemburgo. Finalmente, el pasado 1 de octubre, en relación con el Asunto C-274/14, Banco de Santander, el Abogado General Gerard Hogan puso de manifiesto su criterio contrario a reconocer, como se venía haciendo hasta ahora, que los tribunales económico-administrativos puedan elevar cuestiones prejudiciales ente el Tribunal de Justicia, pues no tendrían la condición de órganos jurisdiccionales en los términos que exige el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Lo que supondría, de confirmar el máximo órgano judicial europeo este criterio, que los tribunales económico-administrativos cesarían en su función de garantes de la primacía y efecto directo del Derecho de la Unión Europea. Y que los mismos se limitarían al control de legalidad de los actos administrativo-tributarios.
No es la primera vez que un abogado general se opone a que los tribunales administrativos planteen cuestiones prejudiciales. En los asuntos acumulados C-110/11998 a C-147/98 de la sentencia Gabalfrisa que afectó a la deducibilidad del IVA soportado antes del inicio de la actividad, el Abogado General Saggio rechazó la posibilidad de que un tribunal económico-administrativo, en concreto el TEAR de Cataluña, elevase cuestión prejudicial. Sin embargo, la sentencia fue muy clara a la hora de pronunciarse en sentido opuesto.